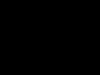“El título del cuadro cambió con el tiempo: “Mujer desgarrando un campo”, luego “Mujer campesina en un campo guiando caballos”, luego “Mujer de pueblo con caballos”. El nombre actual de la pintura fue asignado después de la creación de varias pinturas posteriores de la serie "Estaciones", que incluían el lienzo "Sobre la tierra cultivable". Primavera".
El artista puso especial cariño en pintar el paisaje. En la historia de la pintura rusa, este es el primer paisaje de la naturaleza rusa; antes de eso, los pintores representaban sólo vistas extranjeras, La tierra rusa era considerada indigna de pinceles y pinturas. . Venetsianov fue el primero en descubrir su belleza única.
En el cuadro de Venetsianov, los movimientos de la campesina que conduce los caballos son suaves y elegantes. Ella, con su vestido de verano, que recuerda a una túnica antigua, parece la diosa de las flores Flora, caminando descalza por su reino. Hay un silencio solemne en todas partes de la imagen.
 “En la tierra cultivable. Primavera” Alexey Venetsianov
“En la tierra cultivable. Primavera” Alexey Venetsianov
Obra maestra: “En la tierra cultivable. Primavera"
Fecha de redacción: primera mitad década de 1820 años
Tamaño del lienzo: 51,2x65,5cm
Expuesto permanentemente: Galería Tretiakov, calle Lavrushinsky, 10, pabellón 14
 Venetsianov. “Autorretrato” 1811. El original y la copia del autor se encuentran en el Museo Ruso (San Petersburgo) y en la Galería Tretyakov (Moscú)
Venetsianov. “Autorretrato” 1811. El original y la copia del autor se encuentran en el Museo Ruso (San Petersburgo) y en la Galería Tretyakov (Moscú)
Alexéi Venetsiánov. La vida de un artista y el trágico final.
La familia Venetsianov procedía de Grecia. El bisabuelo del artista, Fyodor Proko, con su esposa Angela y su hijo Georgy llegaron a Rusia en 1730-1740. Ahí es donde lo conseguimos el apodo Venetsiano, que más tarde se convirtió en el apellido Venetsianov .
El artista nació en 1780 en Moscú. Su padre era Gavrila Yurievich, su madre era Anna Lukinichna (de soltera Kalashnikova, hija de un comerciante de Moscú). La familia de Alexey Venetsianov se dedicaba al comercio: vendía groselleros, bulbos de tulipanes y cuadros.
Desde los 27 años, Alexey Venetsianov trabajó como agrimensor en el departamento forestal, al mismo tiempo que Estudió pintura primero solo y luego con el famoso retratista Vladimir Borovikovsky.
 Vladimir Borovikovsky. Retrato de María Lopukhina. 1797 (Galería Tretiakov)
Vladimir Borovikovsky. Retrato de María Lopukhina. 1797 (Galería Tretiakov)
En 1811, Venetsianov, a pesar de su trabajo como funcionario, recibió el título de académico de pintura. Cansado de la dualidad de la vida, cuando tenía que trabajar como funcionario y dedicarse intermitentemente a su pintura favorita, a los cuarenta años decidió poner fin a su carrera como funcionario y dejar la capital, Petersburgo, hacia la provincia de Tver, donde se instaló. con su familia como terrateniente.
Así, desde 1819 Venetsianov vivió en el pueblo de Safonkovo, provincia de Tver, dedicando sus esfuerzos al desarrollo del género "campesino". Allí cumplió su viejo sueño: organizó su propia escuela de arte, cuyos principios de enseñanza no fueron reconocidos por la Academia de las Artes de San Petersburgo (a pesar del estatus de académico de Venetsianov). En esta escuela se capacitaron más de 70 personas. Tomó parte activa en su destino. gran poeta y Vasily Andreevich Zhukovsky, cercano a la familia real. Venetsianov exhibió las obras de sus alumnos junto con las suyas propias en exposiciones académicas.
 Venetsianov vivió y fue enterrado en el actual distrito Udomelsky de la región de Tver., ubicada en la zona norte de la provincia
Venetsianov vivió y fue enterrado en el actual distrito Udomelsky de la región de Tver., ubicada en la zona norte de la provincia En 1829, durante el reinado del emperador Nicolás I, Venetsianov recibió el título de pintor de la corte.
En su pueblo Safonkovo Venetsianov construyó un hospital,apoyó a un médico, creó una escuela para niños campesinos. Después logró que su hombre más pobre tuviera dos caballos y de cuatro a seis cabezas ganado , un lujo sin precedentes para los campesinos de la época. A veces le parecía que la responsabilidad que había asumido superaba sus fuerzas y entonces escribió a su familia: « Las responsabilidades de un terrateniente son muy difíciles si se cumplen según las leyes civiles y eclesiásticas”.
Su vida se vio truncada por accidente. De camino a Tver, donde tenía que pintar el iconostasio de la catedral, el artista perdió el control del trineo y se estrelló contra una alta puerta de piedra. Arrojado a la carretera, Venetsianov murió antes de que llegara la ayuda. Esto sucedió el 16 de diciembre de 1847, el artista tenía 67 años.
El accidente ocurrió en el pueblo de Poddubye, provincia de Tver. El artista fue enterrado en el cementerio rural del pueblo de Dubrovskoye (ahora Venetsianovo) en el distrito de Udomelsky de la región de Tver. Su tumba se ha conservado.
 “En la cosecha. Verano". Alexéi Venetsiánov. Mediados de la década de 1820. Galería Tretiakov
“En la cosecha. Verano". Alexéi Venetsiánov. Mediados de la década de 1820. Galería Tretiakov
Serie campesina “Estaciones” de Venetsianov
Junto con otras dos obras escritas a mediados de la década de 1820, “At the Harvest. Verano" (Galería Tretyakov) y "Hacimiento de heno" (Galería Tretyakov), el cuadro "Sobre la tierra cultivable. Primavera" se considera parte de una serie de pinturas del artista relacionadas con el trabajo campesino.
En Safonkovo el artista tuvo enormes oportunidades de crear, a ello contribuyó la propia naturaleza. Venetsianov retomó el cuadro “En tierras cultivables. Vesna”, siendo clásica y romántica al mismo tiempo, convirtió a Vesna en una campesina.. Esbelta, con las proporciones de una diosa antigua, vestida con un elegante vestido de verano y un kokoshnik, conduce caballos por un campo arado. Esta es la comunión de una persona con la eternidad a través de la fusión con el mundo natural.
 “Hacer heno” Alexey Venetsianov. Mediados de la década de 1820, Galería Tretyakov
“Hacer heno” Alexey Venetsianov. Mediados de la década de 1820, Galería Tretyakov
Venetsianov elige motivos simples, casi no hay acción en sus pinturas, no le interesa la vida cotidiana, sino el ser. El trabajo campesino para un artista es algo primordial, eterno, repetitivo, parecido al cambio de estaciones.
“En la tierra cultivable. Primavera"
Cuadro “Sobre la tierra cultivable. Primavera" se considera parte de una serie de pinturas del artista relacionadas con el trabajo campesino y escritas durante su vida en la provincia de Tver. A partir de la década de 1840, la historia de esta pintura no ha sido rastreada durante varias décadas. Se sabe con certeza que el cuadro “Sobre la tierra cultivable. Primavera" fue adquirido por el coleccionista Pavel Tretyakov a más tardar en 1893.

La imagen central es la majestuosa figura de una madre campesina elegantemente vestida, que descalza conduce dos caballos y al mismo tiempo observa a un niño sentado junto a la tierra cultivable. La figura de la mujer está representada a escala ampliada. Los movimientos de la campesina son elegantes, no pisa el suelo, sino que parece flotar sobre ella, su vestido de verano es tan hermoso como una túnica griega. En una escena campesina corriente, el artista ve la belleza perdurable de un antiguo idilio.
Los críticos de la época apreciaron el arte del maestro: “ Finalmente esperábamos a un artista que dedicó su maravilloso talento a la representación de nuestro país, a la representación de objetos que lo rodean, cercanos a su corazón y al nuestro, y tuvo un éxito total en esto.“.
 Fragmento central “Sobre la tierra cultivable. Primavera” Venetsianova
Fragmento central “Sobre la tierra cultivable. Primavera” Venetsianova
La mujer de los caballos no está sola en este campo. En el lado izquierdo de la imagen, otro par de caballos se dirigen hacia las profundidades del espacio, conducidos por una campesina. En el mismo horizonte, un tercer grupo similar desaparece a lo lejos. Mujeres y caballos se mueven en el círculo que han formado, sobre la tierra marrón, bajo un cielo bajo.
Algunos críticos reprocharon a Venetsianov la ropa demasiado elegante de una campesina que trabajaba en el campo. Esto, sin embargo, no fue una "invención" del artista; debe recordarse que los campesinos rusos desde la antigüedad consideraban el primer día de arado un día festivo, por lo que en este día se vestían con sus mejores galas.
Sobre el cuadro “Sobre la tierra cultivable. Primavera" en poesía
Ivan Esaulenkov
Los colores de un pequeño lienzo son transparentes,
Donde el espectador siente la mañana del año.
La primavera camina descalza sobre la fresca tierra cultivable.
¡Y la naturaleza se despierta con sensibilidad!
Las nubes flotan ligeras en las alturas celestiales,
Y en el aire de la niebla la bruma se derrite.
Y el paso de la mujer es divinamente ligero.
Ella parece estar flotando, no caminando..
La sonrisa de la madre es aireada y tierna,
Dirigida a un hermoso niño;
Podemos ver su figura desde el borde del campo.
Está sentado entre las flores con una camisa.
Y el silencio se extiende por todo el cuadro,
Y una heroína semifantástica:
La belleza de una campesina es eterna,
¡Lo que parece una diosa antigua!
Levey es su otro mujer caminando,
Y el tercero lleva los caballos cerca del muñón.
Más profundamente en el lienzo, completando así un ciclo.
¡Divino misterio de la Naturaleza!..
A.A..Guseinov R.G.Apresyan
Ética
Gardariki
MOSCÚ
2000
UDC 17(075.8) BBK 87.7 G96
Revisores:
Doctor en Filosofía G.V. sorina
Candidato de Ciencias Filosóficas B.O. Nikolaichev
Guseinov A.A., Apresyan R.G.
Ética G96: libro de texto. - M.: Gardariki, 2000. - 472 p.
ISBN 5-8297-0012-3 (traducido)
La ética es un libro de texto básico para la educación superior. La estructura y selección de temas del libro de texto permiten al docente modelar cursos generales y especiales sobre ética (historia de la ética y las enseñanzas morales, filosofía moral, ética normativa y aplicada) de acuerdo con la cantidad de tiempo de enseñanza, el perfil del docente. institución y el grado de preparación de los estudiantes.
Debido a la naturaleza del material propuesto, la accesibilidad de la presentación y la transparencia del lenguaje, el libro de texto puede resultar de interés como “libro de lectura” para un lector general.
UDC 17(075.8) BBK 87.7
Un fragmento de la pintura se utilizó en el diseño de encuadernación.
A. G. Venetsianova “En la cosecha. Verano" (mediados de la década de 1820)
ISBN 5-8297-0012-3 © “Gardariki”, 2000
© Guseinov A.A., Apresyan R.G., 2000
DE LOS AUTORES
Nos gustaría comenzar nuestra presentación de la ética con una observación sobre su lugar y papel en el sistema educativo.
La ética puede provocar sentimientos encontrados en el lector o en el oyente. Puede que decepcione por la banalidad de sus conclusiones. También puede cautivarte con la sublimidad de las ideas. Todo depende de cómo se mire la ética: si la ve como una construcción puramente mental o si la prueba usted mismo como un criterio de evaluación.
El primer trabajo sistemático extenso sobre ética, que fue también el primero curso de entrenamiento En esta disciplina, la Ética a Nicómaco de Aristóteles resultó ser la primera no sólo en tiempo, sino también en importancia. Escrito en el siglo IV a. C., sigue siendo una de las mejores sistematizaciones de la ética en la actualidad; En particular, nuestro libro de texto propuesto a finales del siglo XX tomó mucho de ese primer curso aristotélico. Esta estabilidad del contenido, característica de los textos dogmáticos más que de los científicos, está directamente relacionada con la peculiaridad de la ética. Es similar a la estabilidad que se observa en la gramática o la lógica. La ética es una ciencia normativa y, además, la ciencia normativa más general. ella también es llamada práctico filosofía. Se estudia no sólo para saber qué es la virtud, sino ante todo para ser virtuosos. El objetivo de la ética no es el conocimiento, sino la acción.
Como dijo Aristóteles, un joven no es un oyente apto para conferencias sobre ética. Al mismo tiempo, consideró que el principal signo de un “joven” no era la edad, sino la inmadurez de carácter, cuando una persona se deja llevar por la vida por el capricho ciego de las pasiones, lo que también les puede suceder a los adultos. Para que la ética sea útil son necesarios dos requisitos previos: la capacidad de controlar las pasiones y el deseo de dirigirlas hacia metas excelentes. Las semillas de la ética, como los granos de trigo, sólo pueden crecer si caen en suelo fértil. La misma idea fue expresada por el filósofo ruso del siglo XIX a.C. Soloviev lo expresó de manera un poco diferente. En el prefacio de su libro La justificación del bien, comparó la filosofía moral con una guía que describe lugares dignos de mención pero no dice adónde ir. Una guía así no puede convencer a alguien que planea ir a Siberia a ir a Italia. Del mismo modo, escribe, “ninguna declaración de normas morales, es decir, Las condiciones para alcanzar una verdadera meta en la vida no pueden tener sentido para una persona que conscientemente no se ha fijado esta meta, sino una meta completamente diferente”.
La ética no reemplaza a una persona viva en sus esfuerzos morales individuales. No puede eximir al individuo de la responsabilidad por las decisiones tomadas o al menos mitigarla. No puedes esconderte detrás de la ética. Puedes confiar en ello. Ella sólo puede ayudar a quienes buscan su ayuda. La ética adquiere eficacia en la medida en que se continúa en la actividad moral de quienes se ocupan de ella y la estudian. De lo contrario, es inútil y sólo puede causar irritación y molestia. Con esta observación no queremos asegurarnos contra las críticas declarándolas un malentendido. Sólo indicamos de antemano la disposición cuando dicha crítica puede resultar especialmente productiva.
Es una creencia común que la ética es edificante. No lo compartimos y tratamos de refutarlo con todo el contenido del libro de texto. La ética es un sistema de conocimientos sobre un determinado campo. vida humana, y en este sentido no se diferencia mucho de otras ciencias y disciplinas académicas. Su carácter inusual se revela sólo de una manera; es apropiada y útil en el sistema educativo en la medida en que la educación en sí misma no es sólo aprendizaje, ampliación de horizontes mentales, sino también mejora, crecimiento espiritual del individuo.
* *
Este libro de texto representa el resultado de muchos años de investigación y trabajo pedagógico. La mayoría de los temas del libro de texto fueron leídos en forma de conferencias para estudiantes universitarios, estudiantes de posgrado y estudiantes de departamentos de formación avanzada de diversas universidades y centros de investigación tanto de nuestro país como del extranjero. Expresamos nuestro agradecimiento a todos nuestros oyentes y opositores por su atención, paciencia y crítica.
Ciertos temas del libro de texto son versiones revisadas y adaptadas de textos incluidos en nuestros libros: “Grandes Moralistas” (A.A. Huseynov) y “La idea de moralidad y programas normativos y éticos básicos” (R.G. Apresyan).
Los temas 1-10, 12-14, 29-31 y las introducciones a las secciones I y IV fueron escritos por A.A. Guseinov. Los temas 11, 15-28 y las introducciones a las secciones II y III fueron escritas por R.G. Apresyan.
Introducción
TEMA DE ÉTICA
____________________________________________________________________Antes de definir el área temática de la ética, consideremos el origen y contenido del término en sí.
________________________________________________________________________________
¿Qué significa el término "ética"?
El término “ética” proviene de la antigua palabra griega “ethos” (“ethos”). Inicialmente, el ethos se entendía como un lugar habitual de convivencia, una casa, una morada humana, una guarida de animales, un nido de pájaro. Posteriormente, comenzó a denotar principalmente la naturaleza estable de un fenómeno, costumbre, costumbre, carácter; Así, en uno de los fragmentos de Heráclito se dice que el ethos del hombre es su deidad. Este cambio de significado es instructivo: expresa la conexión entre el círculo social de una persona y su carácter. Partiendo de la palabra “ethos” en el sentido de carácter, Aristóteles formó el adjetivo “ético” para designar una clase especial de cualidades humanas, a las que llamó virtudes éticas. Las virtudes éticas son propiedades del carácter y temperamento de una persona; también se les llama cualidades espirituales. Se diferencian, por un lado, de los afectos como propiedades del cuerpo y, por otro, de las virtudes dianoéticas como propiedades del espíritu. Por ejemplo, el miedo es un afecto natural, la memoria es una propiedad de la mente y la moderación, el coraje y la generosidad son propiedades del carácter. Para designar la totalidad de las virtudes éticas como un área temática especial de conocimiento y resaltar este conocimiento en sí mismo como una ciencia especial, Aristóteles introdujo el término "ética".
Para traducción precisa El concepto de ética de Aristóteles del griego al latín fue acuñado por Cicerón, quien acuñó el término “moralis” (moral). Lo formó a partir de la palabra "mos" (mores - plural), el análogo latino del griego "ethos", que significa carácter, temperamento, moda, corte de ropa, costumbre. Cicerón, en particular, habló de filosofia Moral, entendiendo por ello el mismo campo del conocimiento que Aristóteles llamó ética. En el siglo IV d.C. V latín aparece el término "moralitas" ( moralidad), que es un análogo directo del término griego “ética”.
Ambas palabras, una de origen griego y otra de origen latino, están incluidas en las lenguas europeas modernas. Junto a ellos, varios idiomas tienen el suyo propio. propias palabras, denotando la misma realidad que se resume en los términos “ética” y “moral”. Esto es “moralidad” en ruso y “Sittlichkeit” en alemán. Ellos, hasta donde se puede juzgar, repiten la historia del surgimiento de los términos “ética” y “moralidad”: de la palabra “carácter” (Sitte) se forma el adjetivo “moral” (sittlich) y de él una nueva se forma el sustantivo "moralidad(Sittlichkeit).
En su significado original, “ética”, “moralidad”, “moralidad” son palabras diferentes, pero un solo término. Con el tiempo, la situación cambia. En el proceso de desarrollo cultural, en particular, a medida que se revela la singularidad de la ética como campo de conocimiento. en diferentes palabras Comienzan a afianzarse diferentes significados: ética significa principalmente la rama correspondiente del conocimiento, la ciencia, y moral (moralidad) significa la materia que estudia. También hay varios intentos de separar los conceptos de moralidad y moralidad. Según el más común de ellos, remontándose a Hegel, la moral se entiende como aspecto subjetivo acciones correspondientes, y por moralidad, las acciones mismas en su integridad objetivamente desarrollada: la moralidad es cómo las acciones son vistas por un individuo en sus evaluaciones subjetivas, intenciones, experiencias de culpa, y la moralidad es lo que realmente son las acciones de una persona en la experiencia real de vida familiar, gente, estado. También se puede distinguir una tradición cultural y lingüística, que entiende la moralidad como altos principios fundamentales y la moralidad como normas de comportamiento prácticas e históricamente cambiantes; en este caso, por ejemplo, los mandamientos de Dios se llaman morales y las instrucciones de un maestro de escuela se llaman morales.
En general, los intentos de asignar diferentes significados sustantivos a las palabras “ética”, “moralidad” y “moralidad” y, en consecuencia, darles un estatus conceptual y terminológico diferente no han ido más allá del alcance de los experimentos académicos. En el vocabulario cultural general, las tres palabras siguen utilizándose indistintamente. Por ejemplo, en el idioma ruso vivo, lo que se llama normas éticas puede llamarse con la misma razón normas morales o normas éticas. En un lenguaje que pretende rigor científico, se atribuye un significado significativo principalmente a la distinción entre los conceptos de ética y moralidad (moralidad), pero esto no se mantiene plenamente. Así, a veces la ética como campo del conocimiento se denomina filosofía moral, y el término ética se utiliza para denotar ciertos fenómenos morales ( ética profesional, ética de negocios).
Dentro de la disciplina académica“ética” la llamaremos ciencia, un campo de conocimiento, una tradición intelectual, y “moralidad” o “moralidad”, usando estas palabras como sinónimos, es lo que estudia la ética, su objeto.
¿Qué es la moralidad? Esta pregunta no es sólo la inicial, la primera en ética; A lo largo de la historia de esta ciencia, que abarca aproximadamente dos mil quinientos años, siguió siendo el foco principal de sus intereses de investigación. Diferentes escuelas y pensadores dan diferentes respuestas a esta pregunta. No existe una definición única e indiscutible de moralidad que esté directamente relacionada con la singularidad de este fenómeno. No es casualidad que las reflexiones sobre la moralidad resulten ser imágenes diferentes de la moralidad misma. La moralidad es más que un conjunto de hechos que pueden generalizarse. Actúa simultáneamente como una tarea que requiere, entre otras cosas, reflexión teórica para su solución. La moralidad no es sólo lo que es. Más bien, es lo que debería ser. Por tanto, la actitud adecuada de la ética hacia la moral no se limita a su reflexión y explicación. La ética también está obligada a ofrecer su propio modelo de moralidad: en este sentido, los filósofos morales pueden compararse con los arquitectos, cuya vocación profesional es diseñar nuevos edificios.
Veremos algunos de los más definiciones generales(características de) la moralidad, ampliamente representada en la ética y firmemente arraigada en la cultura. Estas definiciones son en gran medida consistentes con las opiniones populares sobre la moralidad. La moralidad aparece en dos formas interrelacionadas, pero diferentes: a) como una característica de una persona, un conjunto de cualidades morales, virtudes, por ejemplo, veracidad, honestidad, bondad; b) como característica de las relaciones entre personas, un conjunto de normas morales (exigencias, mandamientos, reglas), por ejemplo, "no mentir", "no robar", "no matar". En consecuencia, reduciremos análisis general moralidad en dos apartados: la dimensión moral del individuo y la dimensión moral de la sociedad.
Dimensión moral de la personalidad.
La moral, desde la antigüedad griega, ha sido entendida comouna medida del dominio de una persona sobre sí misma, un indicador de cuán responsable es una persona de sí misma, de lo que hace.
Existe tal evidencia en las Vidas de Plutarco. Cuando, durante una competición, cierto pentatleta mató accidentalmente a un hombre con un dardo, Pericles y Protágoras, el gran gobernante de Atenas y famoso filósofo, pasaron todo el día discutiendo sobre quién tenía la culpa de lo sucedido: el dardo; el que lo lanzó, o el que organizó la competición. Este ejemplo muestra que la reflexión ética se ve estimulada por la necesidad de comprender las cuestiones de culpa y responsabilidad.
La cuestión del dominio del hombre sobre sí mismo es, ante todo, una cuestión del dominio de la razón sobre las pasiones. La moralidad, como se desprende de la etimología de la palabra, se asocia con el carácter y el temperamento. Si distinguimos cuerpo, alma y mente (espíritu) en una persona, entonces es una característica cualitativa de su alma. Cuando dicen de una persona que es sincera, normalmente quieren decir que es amable 1, comprensivo. Cuando alguien es llamado desalmado, significa que es malvado y cruel. Aristóteles fundamentó la visión de la moralidad como una determinación cualitativa del alma humana. Al mismo tiempo, por alma entendió un principio tan activo, activo-volitivo en una persona, que contiene partes racionales e irrazonables y representa su interacción, interpenetración y síntesis.
El principio irracional caracteriza la naturalidad del individuo, su fuerza vital, su capacidad de afirmarse como ser individual, empíricamente concreto; es siempre subjetivo, sesgado, selectivo. La razón encarna la capacidad de una persona para emitir juicios correctos, objetivos y equilibrados sobre el mundo. Los procesos irrazonables (irracionales) ocurren en parte independientemente de la razón, pero en parte dependen de ella. Ocurren de forma independiente a nivel vegetativo. Dependen de la mente para sus necesidades emocionales, manifestaciones afectivas- en todo lo relacionado con el placer y el sufrimiento. Los afectos humanos (pasiones, deseos) pueden realizarse teniendo en cuenta las instrucciones de la razón o contrariamente a ellas. En el primer caso, cuando las pasiones están en armonía con la razón y una persona actúa con los ojos abiertos, tenemos una estructura del alma virtuosa y perfecta. En el segundo caso, cuando las pasiones actúan ciegamente y dominan ellas mismas al individuo, tenemos una estructura del alma viciosa e imperfecta.
La moral en este sentido siempre actúa como moderación, está más cerca del ascetismo, la capacidad de una persona de limitarse, de imponer una prohibición a sus deseos naturales, si es necesario. Se opone al desenfreno sensual. En todos los tiempos y en todos los pueblos, la moralidad ha estado asociada a la moderación. Estamos hablando, por supuesto, de moderación en relación con los afectos y las pasiones egoístas. Entre las cualidades morales, uno de los primeros lugares lo ocuparon ciertamente cualidades como la moderación y el coraje: evidencia de que una persona sabe cómo resistir la glotonería y el miedo, estos impulsos instintivos más poderosos de su naturaleza animal, y sabe cómo dominarlos.
De lo dicho, por supuesto, no se sigue que el ascetismo en sí mismo sea una virtud moral y que la riqueza de la vida sensorial sea un vicio moral. Dominar las pasiones, gestionarlas, no significa suprimirlas. Después de todo, las pasiones mismas también pueden ser iluminadas, es decir, sintonizadas para seguir los juicios correctos de la razón. Ellos, si utilizamos las imágenes de Aristóteles, pueden resistir a la razón como los caballos obstinados resisten al conductor, pero también pueden obedecer a la razón, como un hijo obedece a su padre. En una palabra, es necesario distinguir entre dos cuestiones: cuál es la relación óptima entre la razón y los sentimientos (pasiones, inclinaciones) y cómo se logra esa relación.
"Es más bien el movimiento correctamente dirigido de los sentimientos, y no la razón, lo que sirve como comienzo de la virtud", dice Aristóteles en "La Gran Ética" 2. Si los sentimientos se dirigen correctamente, la mente, por regla general, los sigue. Si la fuente de la virtud es la razón, entonces los sentimientos suelen resistirse a ella. La situación óptima es cuando “correctamente dirigido
la mente a veces concuerda con los movimientos de los sentidos” 3.
Comprender la perfección moral (virtud) de un individuo como tal relación entre los principios racionales e irrazonables de un individuo, cuando los primeros dominan los segundos, muestra que la moralidad es una cualidad puramente humana. No es característico de los animales, porque carecen de razón. No es característico de los dioses, si asumimos su existencia, ya que se los considera seres perfectos, desprovistos de un principio irracional. Es inherente sólo a una persona en la que ambos están representados juntos. En este sentido, al ser una medida de la racionalidad de una persona, la moralidad es también una medida de su humanidad.
¿Hacia dónde dirige la mente los sentimientos (pasiones) o, para decirlo de otra manera, qué significa seguir las instrucciones de la mente? ¿No se guía por la razón el villano dueño de sí mismo y de sangre fría que lleva a cabo un crimen bien pensado y con carga intelectual?
El comportamiento razonable es moralmente perfecto cuando apunta a una meta perfecta, - una meta que se considera incondicional (absoluta) se reconoce como el bien supremo.
La razonabilidad del comportamiento coincide con su conveniencia. Esto significa que una persona prevé el posible curso y resultado de los eventos y de antemano, idealmente, formula en forma de meta el resultado que debe lograr. La conexión intencionada de eventos invierte la relación de causa y efecto. Aquí la consecuencia (resultado final), adquirir cuerpo perfecto objetivos, se convierte en la razón que desencadena el mecanismo de actividad.
La actividad humana, sin embargo, es diversa y, en consecuencia, también son diversos los objetivos que en ella se persiguen. Además, varios objetivos están interconectados jerárquicamente, y lo que es un objetivo en un aspecto se convierte en un medio en otro.
Por ejemplo, un estudiante estudia para aprobar exámenes, los exámenes son su objetivo. Hace exámenes para obtener una educación superior, ahora el objetivo para él es obtener una educación superior, y los exámenes son solo un medio para lograrlo. Recibe educación superior para obtener un estatus prestigioso en la sociedad. Ahora el objetivo es el prestigio social y la educación superior se ha convertido en un medio. El prestigio social, a su vez, también lo necesita una persona para algo, etc. La misma transición de objetivos a medios tiene lugar en el proceso de intercambio horizontal de actividades. Por ejemplo, el lápiz que uso cuando me preparo para las conferencias era el objetivo de los trabajadores de la fábrica de lápices. Para mí, él es un medio, mi objetivo es una conferencia. La conferencia, a su vez, para los estudiantes que la escuchen, se convertirá en un medio para alcanzar otro objetivo: dominar el tema en cuestión. Pero dominar la materia correspondiente también es necesario para otra cosa, etc.
La cadena de conexiones con propósito que gobiernan la actividad humana tiende a llegar al infinito, lo que hace que la actividad en sí carezca de sentido y sea imposible que tenga un propósito. Para evitar que esto suceda, es necesario asumir la existencia de algún objetivo final, una especie de objetivo de objetivos. Tal suposición debe hacerse sobre la base de que sólo la presencia de una meta para una actividad le da un carácter racionalmente significativo y desencadena su mecanismo mismo. Y varios objetivos, cada uno de los cuales se convierte en un medio en relación con el otro, forman un único sistema jerárquico y, por tanto, una única actividad.
El último objetivo es el punto de partida absoluto de la actividad humana. En este sentido, representa un postulado necesario para que la actividad humana sea considerada conveniente. Del último gol no se puede decir nada excepto que es el último. Ella es deseable en sí misma, es un fin en sí misma. Todo lo demás se emprende por sí mismo, pero él mismo nunca puede ser un medio en relación con nada más. No puede ser objeto de elogios, porque el elogio presupone la presencia de un criterio superior; evoca un respeto incondicional. El último gol está ahí al mismo tiempo. objetivo más alto, sólo en su perspectiva todos los demás objetivos adquieren significado y pueden evaluarse.
Al mismo tiempo, la meta actúa como un bien para una persona, ya que es algo de lo que carece y por lo que se esfuerza. Dado que todo objetivo es bueno, es decir bueno, al menos relativamente, para alguien y para algo, entonces el último objetivo puede llamarse el bien supremo... El bien supremo es incondicional (absoluto), da significado a la actividad humana en su conjunto, expresa su orientación positiva general.
La misma idea se puede expresar de diferentes maneras. Una persona siempre se esfuerza por el bien. Sin embargo, resulta que las cosas buenas tienen sus desventajas y muchas veces se vuelven malas. Por ejemplo, una persona se esfuerza por hacerse rica. Pero al hacerse rico, descubre que se ha convertido en objeto de envidia, que tiene una nueva base para la ansiedad: el miedo a perder riqueza, etc. Una persona se siente atraída por el conocimiento. Pero cuanto más avanza por este camino, más confusión y duda surgen en él (como se dice en el Eclesiastés, en la mucha sabiduría hay mucho dolor). Esto sucede en todo. Surge la pregunta: "¿hay algo que es bueno en sí mismo, siempre, que nunca puede volverse malo?" Si algo así existe, entonces se le llamará el bien supremo. El hombre, dado que vive una vida consciente, parte de la suposición de la existencia del bien supremo.
Las personas descifran el bien supremo para sí mismas de diferentes maneras. Los filósofos también lo entienden de otra manera. Algunos llaman al placer el bien supremo, otros - el beneficio, otros - el amor de Dios, otros - el gozo del conocimiento, etc. Sin embargo, todos coinciden en la convicción explícita o implícitamente expresada de que es parte de la naturaleza humana luchar por el bien supremo, que en su vida consciente debe tener algún punto de apoyo absoluto.
La infinidad de una serie de metas, así como la necesidad de completarla con alguna meta autosuficiente, orientación hacia el bien supremo, están significativamente relacionadas con las particularidades de una persona, su lugar especial en el mundo.
La actividad vital de todos los seres vivos, incluidos los primates superiores más estrechamente relacionados con los humanos, está preprogramada. Contiene su propia norma dentro de sí mismo. El hombre es una excepción. No hay ninguna predeterminación en su conducta, ningún programa predeterminado. Él mismo formula las normas según las cuales vive. También se observan variaciones individuales en el comportamiento, a veces grandes, en los animales. Sin embargo, son sólo fluctuaciones en torno a un determinado tipo de comportamiento que se reproduce constantemente. Una persona puede e incluso se ve obligada a elegir un tipo de comportamiento. Diferentes personas y la misma persona en diferente tiempo pueden realizar acciones diferentes y mutuamente excluyentes. Los animales tienen una prohibición innata del fratricidio, mecanismos emocionales por los cuales las manifestaciones de la vida son fuente de sensaciones placenteras y las manifestaciones de la muerte (visión de sangre, mueca de horror, etc.) generan repugnancia. Una persona es “libre” en la medida en que cultiva el fratricidio y es capaz de alegrarse del sufrimiento (los fenómenos del sadismo y del masoquismo). El hombre es un ser incompleto y en su estado incompleto está abandonado a sí mismo.
Esta característica humana se puede expresar de la siguiente manera: una persona no es idéntica (no igual) a sí misma. Está en un proceso de desarrollo continuo, esforzándose por elevarse por encima de sí mismo. Él, por regla general, no está satisfecho con su posición, no importa cuán alta y favorable sea, siempre quiere más: tener más de lo que tiene, ser más de lo que es. Una persona no es idéntica a sí misma hasta tal punto que perciba esta no identidad como un defecto. Lo impulsa el deseo de volverse diferente y al mismo tiempo se esfuerza por liberarse de este deseo de volverse diferente. En la filosofía y otras formas de cultura en las primeras etapas dominaban las imágenes espaciales del Universo. El universo se presentó en forma de una estructura completa, donde el nivel inferior es el mundo mortal, y el superior es un estado ideal, igual a sí mismo, eterno, que con mayor frecuencia se ubicaba en los cielos. El hombre mismo se encontró en algún punto intermedio. Él no está ni abajo ni arriba. Está en las escaleras que conducen de abajo hacia arriba. Está en camino. Conecta la tierra y el cielo. Al describir la existencia humana en la filosofía del neoplatonismo, se utilizó la imagen de una persona sumergida en el agua hasta la cintura. El hombre ocupa una posición intermedia en el espacio. En los tiempos modernos prevalecieron las imágenes temporales del Universo, y este último comenzó a considerarse en desarrollo. El hombre apareció como principal fuente y sujeto del desarrollo. En este caso, se encuentra en el medio, pero ahora en medio del camino entre el pasado y el futuro. El progreso, el deseo de irrumpir en la realidad sobrehumana de un futuro ideal se convirtió en su principal pasión.
El deseo de plenitud, que es al mismo tiempo de perfección, es un rasgo distintivo del hombre. La racionalidad de una persona se revela no solo en la capacidad de realizar una actividad con un propósito, sino también en el hecho de que esta actividad se construye en la perspectiva de la meta final (la más elevada, perfecta) (ver . temas 15,26).
La prudencia razonable de comportamiento está orientada inicial y orgánicamente al bien supremo. En esto se diferencia del ingenio, que consiste en la simple capacidad de encontrar medios para propósito específico, y más aún del ingenio, que pone la mente al servicio de objetivos destructivos y viciosos. Pero ¿cómo se puede saber si la mente gobernante está realmente inspirada por el deseo del bien supremo?
El enfoque de la mente en el bien supremo se revela en buena voluntad. Concepto buena voluntad como signo específico La moral fue fundada por Kant. Consideró la buena voluntad como el único bien incondicional. Sólo la buena voluntad tiene valor intrínseco; Se la llama buena porque nunca podrá volverse mala, volverse contra sí misma. Todos los demás beneficios, ya sean físicos (salud, fuerza, etc.), externos (riqueza, honor, etc.), mentales (autocontrol, determinación, etc.), mentales (memoria, ingenio, etc., etc.), etc.) , No importa lo importantes que sean para una persona, sin embargo, por sí solos, sin buena voluntad, pueden usarse con fines viciosos. Sólo la buena voluntad tiene valor absoluto.
Por buena voluntad, Kant entendía la voluntad pura, pura por consideraciones de beneficio, placer, prudencia cotidiana o cualquier motivo empírico en general. La ausencia de motivos egoístas se convierte en él en un motivo independiente. Un indicador de buena voluntad puede considerarse la capacidad de realizar acciones que no solo no prometen ningún beneficio al individuo, sino que incluso están asociadas con pérdidas obvias para él. Por ejemplo, de dos opciones posibles conducta de negocios, uno de los cuales puede traer beneficios de un millón de rublos, y el segundo, diez veces más, una persona naturalmente elegirá el segundo. Sin embargo, hay acciones (por ejemplo, traición a un amigo, traición a la Patria) que una persona que se considera moral y quiere ser moral no cometerá por dinero. La buena voluntad es voluntad desinteresada. No se puede cambiar por nada más. No tiene precio en el sentido de que no tiene precio.
Todas las acciones humanas son específicas, situacionales, detrás de ellas hay ciertas inclinaciones, intereses y la lógica de las circunstancias. Están motivados empíricamente y, en este sentido, son egoístas. Si dejamos de lado las acciones inconscientes y tomamos solo acciones conscientes, entonces se cometen porque son beneficiosas para quien las comete, incluso si este beneficio es el deseo de comodidad mental, el deseo de lucirse o hacerse famoso, de lucir. bueno a los ojos de los demás, etc. P. Como dijo Kant, es imposible encontrar un solo acto en el mundo que se cometa por motivos exclusivamente morales, únicamente por buena voluntad. En el mundo de las acciones reales, la buena voluntad no existe por sí sola; siempre está entrelazada con otros motivos, bastante específicos, empíricamente explicables y comprensibles. Sólo se puede detectar mediante un procedimiento especial.
Tal procedimiento podría ser un experimento mental durante el cual una persona intenta responder a la pregunta de si habría cometido un determinado acto si no hubiera sido empujado a ello por ciertos motivos utilitaristas-pragmáticos o si este acto hubiera sido contrario a sus inclinaciones y intereses. La esencia del experimento es restar mentalmente de la motivación asociada con tal o cual acción todo lo que está asociado con sensaciones placenteras, beneficios y otras consideraciones pragmáticas, y así descubrir si esta acción podría haberse realizado por sí sola, solo para el única razón por la que es bueno. Por supuesto, el deseo sincero de una persona de ser moral y su voluntad de ser honesto consigo mismo es una condición para la productividad de tal experimento.
Por buena voluntad entendemos lo que se suele llamar un corazón puro. El concepto de buena voluntad pretende distinguir entre lo que una persona hace y lo que hace. Corazón puro, de lo que hace con un fin específico. Aquí, en esencia, estamos hablando de la fuente, la causa final de las acciones; más específicamente, si la voluntad es libre de elegir acciones o no, si la voluntad puede actuar por sí misma o si siempre mediatiza influencias externas, es sólo una eslabón especial en las interminables cadenas de relaciones causales. La voluntad, al convertirse en buena voluntad, se convierte en causa de sí misma. La buena voluntad es algo que depende completamente del individuo, del área de su dominio indiviso y de su responsabilidad indivisa. Se diferencia de todos los demás motivos en que es incondicional, original y puede permanecer impenetrable a causas externas a él: naturales, sociales, psicológicas. A través de la buena voluntad las acciones se encaminan hacia el individuo como fundamento último.
Así, vemos que la dimensión moral de una persona está asociada a su racionalidad, su racionalidad está asociada a una orientación hacia el bien supremo y su orientación hacia el bien supremo está asociada a la buena voluntad. Se obtiene así una especie de círculo: de la afirmación de que una persona es moral en la medida en que es razonable, hemos llegado a la conclusión de que una persona es razonable en la medida en que es moral. La razón es la base de la moralidad como razón moral. Esto es lo que escribe I. Kant en “Los fundamentos de la metafísica de la moral”:
“Dado que la razón no está lo suficientemente adaptada para guiar con confianza la voluntad en relación con sus objetos y la satisfacción de todas nuestras necesidades (que ella misma aumenta en parte), y un instinto natural innato conduciría con mucha más precisión a este objetivo, y sin embargo estamos razón dada como habilidad práctica, es decir como algo que debería tener un impacto en voluntad, - entonces su verdadero propósito debería ser dar a luz a voluntad como medio para algún otro propósito, y buena voluntad en sí misma. Para ello ciertamente era necesaria la razón, siempre que la naturaleza actuara siempre de manera oportuna en la distribución de sus dones. Esta voluntad no puede, por tanto, ser el único y todo bien, sino que debe ser el bien supremo y la condición de todo lo demás, incluso de todo deseo de felicidad” 4.
La dimensión moral de la sociedad.
La buena voluntad, como es voluntad, no puede permanecer como un hecho de la autoconciencia de una persona y verificarse sólo en el curso del autoanálisis. La moralidad como actitud volitiva es el ámbito de las acciones, las posiciones prácticas de una persona. Y las acciones objetivan los motivos y pensamientos internos del individuo, colocándolo en una determinada relación con otras personas. La pregunta clave para comprender la moralidad es la siguiente: ¿cómo se relaciona la excelencia moral de una persona con la naturaleza de su relación con otras personas?
La moralidad caracteriza a una persona en términos de su capacidad para vivir.Vhumano, albergue. El espacio de la moral son las relaciones entre las personas. Cuando dicen de una persona que es fuerte o inteligente, entonces se trata de propiedades que caracterizan al individuo en sí mismo; no necesita que otras personas los descubran. Pero cuando dicen de una persona que es amable, generosa, afable, entonces estas propiedades se encuentran sólo en las relaciones con los demás y describen la calidad misma de estas relaciones. Robinson, al encontrarse solo en la isla, bien pudo demostrar fuerza e inteligencia, pero hasta que apareció el viernes no tuvo la oportunidad de ser amable.
El diálogo de Platón, Fedón, cuenta un mito. Después de la muerte, las almas de las personas reciben encarnaciones de acuerdo con las cualidades que demostraron durante la vida. Aquellos que eran propensos a la glotonería, el libertinaje y la borrachera se convierten en burros o algo similar. Aquellos que preferían la injusticia, el ansia de poder y la depredación están encarnados en lobos, halcones o milanos. ¿Cuál será la suerte de las personas morales y virtuosas: razonables y justas? Lo más probable es que acaben entre abejas, avispas y hormigas. O tal vez vuelvan a ser humanos, pero en cualquier caso se encontrarán en un ambiente pacífico y sociable. En forma figurada, Platón expresó una verdad muy importante: el carácter de una persona está determinado por la naturaleza de sus relaciones con otras personas. Estas relaciones y, en consecuencia, el carácter de una persona se vuelven virtuosas en la medida en que son mansas, comedidas, en la medida en que las personas se consideran mutuamente y juntas forman un todo. Es interesante notar que según el mismo mito de Platón, la virtud no es suficiente para que el alma entre en la carrera de los dioses después de la muerte de una persona. Para hacer esto, todavía necesitas convertirte en filósofo. Platón denota así la diferencia entre la moralidad como cualidad del alma, la sabiduría práctica, y el conocimiento como una cualidad de la mente, la sabiduría de la contemplación.
La sociedad humana se sustenta no sólo en la moralidad, sino también en muchas otras instituciones: costumbres, leyes, mercado, etc. Todas las habilidades, destrezas, formas de actividad humana, y no solo las cualidades morales, están asociadas con carácter social su existencia. Esto es así hasta tal punto que en algunos casos, cuando los niños salían del entorno humano y crecían entre animales salvajes, quedaban completamente privados de sus capacidades humanas, no sabían hablar y ni siquiera sabían caminar. sobre dos piernas. Por tanto, no basta con decir que la moralidad es responsable de la sociedad humana. Cabe añadir que ella es responsable de él en un sentido muy concreto: le da a la sociedad humana un significado inherentemente valioso. Esto significa que la moralidad no es responsable de tal o cual fragmento, no de tal o cual orientación, de la plenitud material de la sociedad humana, sino del hecho mismo de su existencia como ser humano. Para que la vida comunitaria se realice como modo de existencia humana, es necesario aceptarla como un valor original e incondicional. Éste es el contenido de la moralidad.
Las relaciones de las personas son siempre muy específicas. Se construyen cada vez por un motivo específico, para propósitos específicos. Un objetivo así podría ser la reproducción de la vida, y entonces tenemos un área matrimonio y relaciones familiares. Podría ser la salud, y luego tenemos el sector sanitario. Puede ser un soporte vital y entonces tendremos una economía. Esto puede ser protección contra el crimen, y luego tenemos un sistema judicial-represivo. Según el mismo principio, las relaciones se construyen no sólo en la escala de la sociedad, sino también en la esfera personal: entre una persona y otra siempre hay algo tercero, gracias a lo cual su relación adquiere dimensión. Las personas entablan relaciones entre sí en la medida en que hacen algo juntos: escribir un artículo, cenar en un restaurante, jugar al ajedrez, cotillear, etc. Preguntémonos: ¿qué quedará en la relación entre ellos si les restamos por completo ese “algo”, todo lo concreto, todas esas cosas, intereses, necesidades sobre las que se construyen estas relaciones? Lo que quedará es lo que hace posibles estas relaciones: su forma social, la necesidad muy original de las personas de vivir juntas como algo natural y único. posible condición su existencia. Esta será la moraleja.
La moralidad es esa orientación de las personas entre sí, que se cree que existe antes de cualquier relación específica y diversificada entre ellas y que hace posible estas relaciones. Por supuesto, la experiencia de la cooperación determina la moralidad del mismo modo que la enemistad la destruye. Pero sin moralidad, ni la experiencia de cooperación ni la experiencia de enemistad podrían tener lugar. Todas las divisiones de las relaciones, incluida su división en relaciones de cooperación y hostilidad, son divisiones dentro del espacio de las relaciones humanas definidas por la moralidad.
Para comprender la naturaleza y el propósito del Estado como órgano de represión, Hobbes postuló un cierto estado natural hipotético de enemistad primordial entre los pueblos, una guerra de todos contra todos. Para comprender la naturaleza y el propósito de la moralidad, debemos hacer una suposición sobre la existencia de un estado inicial de unidad, la hermandad de las personas (este tipo de suposición puede considerarse la hipótesis del comunismo primitivo, el mito religioso sobre el origen). de la humanidad a partir de una sola persona: Adán y la vida paradisíaca de los primeros pueblos, otras idealizaciones del pasado). El Estado no puede superar por completo la hostilidad de las personas y, bajo la moribunda corteza de la civilización, arden pasiones agresivas, que estallan de vez en cuando. De la misma manera, la desunión materialmente determinada de las personas no puede romper por completo su conexión original.
La moralidad puede considerarse una forma social (humana) que hace posibles las relaciones entre las personas en toda su diversidad concreta.
Parece conectar a las personas con todas las conexiones, delinea ese universo ideal dentro del cual sólo la existencia humana como humana puede desarrollarse. Las relaciones humanas y la humanidad de las relaciones son conceptos muy cercanos. La moralidad es esa misma humanidad, sin la cual las relaciones humanas nunca habrían adquirido un carácter humano (social).
Como base de valores, una especie de base infundada para la comunidad humana de personas, la moralidad revela dos características. En primer lugar, sólo es concebible suponiendo el libre albedrío. La voluntad humana razonable encuentra la moralidad en sí misma, pero no puede derivarla de ninguna parte, ni de la naturaleza ni de la sociedad. En segundo lugar, ella tiene universal forma, se aplica a todas las personas. Estas dos características están indisolublemente ligadas. Los actos de libre albedrío deben considerarse universales, universalmente válidos, ya que nada puede limitarlos. De lo contrario no serían libres.
La unidad del libre albedrío y la universalidad (objetividad, validez universal, necesidad) constituye característica distintiva moralidad. En ningún caso la moralidad debe identificarse con la arbitrariedad. Tiene su propia lógica, no menos estricta y vinculante que la lógica de los procesos naturales. Existe en forma de ley y no permite excepciones. Pero ésta es una ley que establece el propio individuo, su libre albedrío. En la moral, el hombre está subordinado, en palabras exactas de Kant, "solo para ti sin embargo legislación universal" 5 . La moral encarna la unidad de lo individual, personal y lo universal, objetivo. Representa la autonomía de la voluntad, su autolegislación.
¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que una persona se fije una ley de conducta y que esta ley sea al mismo tiempo universal, objetiva y generalmente válida?
Si alguna voluntad racional individual se afirma como libre en la forma de una ley universal e incondicional, entonces para todas las demás voluntades humanas esta ley actuará inevitablemente como externamente coercitiva. Como voluntad libre y racional no puede dejar de ser universal, incondicional. Pero, bajo la forma de una ley universal incondicional, la moral niega la libertad de toda voluntad excepto la que la establece.
En la experiencia real de la reflexión moral (tanto en la experiencia de la cultura como en la historia de la ética) se presentan tres soluciones típicas a esta contradicción, dos de las cuales son falsas por su unilateralidad. Uno de ellos niega la universalidad de la moralidad, creyendo que tal interpretación de la moralidad tiene un significado transformado. Al mismo tiempo, se cree que la moralidad puede explicarse a partir de las condiciones especiales de la vida humana y puede interpretarse como una expresión de determinados intereses sociales, un tipo de placer, una etapa de la evolución biológica, etc. En la vida cotidiana, este enfoque se expresa en la opinión de que cada persona y grupo de personas tiene su propia moralidad. El otro extremo es la negación de la autonomía personal y la interpretación de la moralidad como una expresión de la voluntad divina, la ley cósmica, la necesidad histórica u otra fuerza supraindividual. Un ejemplo típico es la idea de que los mandamientos morales los da Dios. Más cerca de la verdad está el tercer tipo de reflexión, que puede denominarse sintética y que intenta combinar características de la moralidad aparentemente mutuamente excluyentes de una manera lógicamente coherente. Lo más productivo en este camino es la formulación de la regla de oro de la moralidad: “(No) actúes con los demás como (no) quisieras que otros actuaran contigo”.
La regla de oro es una regla fundamental de la moralidad, a menudo identificada con la moralidad misma. Aparece a mediados del primer milenio antes de Cristo, en la llamada “Edad Axial” (K. Jaspers), y encarna más claramente la revolución humanista que tuvo lugar en ese momento, bajo cuyo signo la humanidad vive hasta el día de hoy. . Aparece simultánea e independientemente en varias culturas: la antigua china (Confucio), la antigua india (Buda), la antigua griega (los Siete Sabios), pero en formulaciones sorprendentemente similares. Una vez levantado, regla de oro Está firmemente arraigado en la cultura, tanto en la tradición filosófica como en la conciencia pública, y entre muchos pueblos se convierte en un proverbio.
Esta regla se interpretó con mayor frecuencia como una verdad moral fundamental e importante, el foco de la sabiduría práctica.
Recibió su nombre de “dorado” en el siglo XVIII. en la tradición espiritual de Europa occidental.
Inicialmente, la regla de oro de la moralidad tenía una forma predominantemente negativa, como, por ejemplo, en el proverbio ruso: Lo que no te gusta de otro, no lo hagas tú mismo. Posteriormente, la forma negativa se complementó con una positiva; en su forma más completa y ampliada, se presenta en el Sermón del Monte de Jesús.
Evangelio de Mateo: “Y en todo, lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas” (Mateo 7:12) 6.
Evangelio de Lucas: “Y todo lo que queráis que os hagan, hacedlo a ellos” (Lucas 6:31).
La regla de oro de la moralidad requiere que una persona en sus relaciones con otras personas se guíe por normas que podrían aplicarse a él mismo, normas sobre las cuales desearía que otras personas se guiaran por ellas en su actitud hacia él. En otras palabras, requiere que una persona obedezca normas universales y ofrece un mecanismo para identificar su universalidad. La esencia de este mecanismo es la siguiente: para probar la universalidad de una determinada norma y así descubrir si realmente puede considerarse moral, una persona debe responder a la pregunta de si aceptaría o sancionaría esta norma si fuera practicada por otras personas según hacia sí mismo. Para ello, necesita ponerse mentalmente en el lugar de otro (otros), es decir, aquel que experimentará el efecto de esta norma y pondrá al otro (otros) en su lugar. Y si, con tal intercambio de disposiciones, la norma es aceptada, entonces significa que tiene la cualidad de norma moral.
La regla de oro de la moralidad es la regla de la reciprocidad. En esencia, es un experimento mental diseñado para revelar la reciprocidad y la aceptabilidad mutua de las normas entre los sujetos de la comunicación. Esto bloquea el peligro de; que la universalidad de una norma puede ser una cobertura para intereses egoístas, tanto del propio individuo como de otras personas, y que algunos individuos pueden imponerla a otros.
Para comprender la regla de oro de la moralidad, es fundamental señalar que su contenido se da en dos modalidades diferentes (modalidad aquí significa una forma de existencia). En la parte en que se relaciona con los demás y afirma la universalidad como signo de moralidad, tiene un carácter ideal: lo que no es amado en otro; cómo quieres (te gustaría) que la gente te tratara. En la parte que se refiere al propio sujeto, actúa como una receta eficaz: no lo hagas tú mismo; P ay t e y tú. En el primer caso estamos hablando de volición, es decir. existencia mental e ideal, en el segundo, sobre acciones, es decir. existencia real y real.
Así, la inconsistencia de la moralidad antes mencionada, consistente en el hecho de que es generada por el propio individuo y tiene un carácter universal (generalmente válido), se elimina si asumimos que la ley moral universal tiene una modalidad diferente para el propio individuo. , producto de cuya voluntad racional es, y para otras personas que entren dentro de su ámbito. Para el individuo mismo, existe realmente y está formulado en modo imperativo; para otras personas se da idealmente y se formula en modo subjuntivo. Esto significa que la universalidad de la ley moral tiene un carácter ideal. Personalidad moral establece la ley moral como un proyecto ideal y no lo hace para presentar la ley a los demás, sino para elegirla como norma de su propio comportamiento. Este trabajo espiritual interno con el objetivo de comprobar la universalidad de la norma es necesario para que el individuo pueda asegurarse de si su voluntad es realmente libre y moral.
Para resumir todo, la moralidad se puede definir brevemente como:
1) el predominio de la razón sobre los afectos; 2) luchar por el bien supremo; 3) buena voluntad, desinterés de motivos; 4) la capacidad de vivir en sociedad humana; 5) humanidad o forma social (humana) de relaciones entre personas; 6) autonomía de voluntad; 7) reciprocidad de relaciones, expresada en la regla de oro de la moral.
Estas definiciones se refieren a diferentes aspectos de la moralidad. Están interrelacionados entre sí de tal manera que cada uno de ellos presupone a todos los demás. En particular, tal intercorrelación es característica de definiciones que fijan, por un lado, las cualidades morales de un individuo y, por otro, las cualidades morales de las relaciones entre personas. Una persona moral (virtuosa, perfecta), como ya hemos destacado, sabe reprimirse y controlar sus pasiones. ¿Por qué está haciendo esto? Para no chocar con otras personas, para construir armoniosamente sus relaciones con ellas: en sentido figurado, comprende que no puede ocupar solo un banco común y se siente obligado a moverse para dejar espacio a los demás. Una persona moral aspira al bien supremo. Pero ¿cuál es el bien supremo? Este es un objetivo tan incondicional que, en virtud de su incondicionalidad, es reconocido por todas las personas, permitiéndoles unirse en sociedad, y cuyo camino pasa por esa conexión. Una persona moral es desinteresada y tiene buena voluntad. ¿Pero dónde puede encontrar su buena voluntad? Sólo en aquel ámbito que depende enteramente de su voluntad. Y esta es la esfera de la reciprocidad de las relaciones, que está delineada por la regla de oro de la moralidad. En una palabra, una persona moralmente perfecta recibe una encarnación activa y una continuación en relaciones moralmente perfectas entre las personas. Si abordamos la cuestión desde el otro lado y, partiendo de la moralidad de la sociedad, pensamos en la cuestión bajo qué prerrequisitos subjetivos las relaciones sociales adquieren una calidad moral, cómo deberían ser las personas para que las relaciones entre ellas cumplan con el criterio moral. de reciprocidad, entonces llegaremos a las mismas características de una persona moralmente perfecta (principalmente la presencia de buena voluntad), que se discutieron anteriormente.
La multidimensionalidad de la moralidad es uno de los fundamentos de sus diferentes interpretaciones. En particular, un gran alimento para esto lo proporciona la diferencia entre la moralidad del individuo y la moralidad de la sociedad. Algunos pensadores asociaron la moralidad principalmente con la superación personal ( ejemplo típico- La ética de Spinoza). Hubo filósofos, como Hobbes, que vieron la moralidad principalmente como una forma de ordenar las relaciones de las personas en la sociedad. La historia de la ética también representa ampliamente las teorías sintéticas que buscaban combinar la moral individual con la moral social. Es interesante observar, sin embargo, que también se basaban en el individuo o en la sociedad. Así, Shaftesbury, Hume y otros sentimentalistas ingleses del siglo XVIII. Partió de la creencia de que el hombre por naturaleza tiene sentimientos sociales especiales de benevolencia y simpatía, que lo alientan a la solidaridad y el altruismo en las relaciones con otras personas. K. Marx, por el contrario, creía que sólo la transformación de las relaciones sociales es la base para la elevación moral del individuo.
La multidimensionalidad de la moralidad como fenómeno resulta en su polisemia como concepto no sólo en la ética. Lo mismo sucede en la experiencia cotidiana. Muy a menudo la gente ni siquiera se da cuenta de qué es la moralidad. Luego, cuando reflexionan sobre este tema, llegan a conclusiones que, por regla general, son muy subjetivas, unilaterales y laxas. Si, por ejemplo, partimos del vocabulario cultural general de la lengua rusa, entonces podemos registrar una gama muy amplia de matices semánticos del concepto de moralidad, que van desde la reducción de la moralidad a la edificación desagradable ("leer moralidad") hasta su identificación con lo social (“desgaste moral”) o lo espiritual en general (“factor moral”) Tal ambigüedad (indeterminación, vaguedad) está asociada con el peligro de hacer un mal uso del concepto de moralidad cuando se utiliza para encubrir objetivos inmorales. Pero esto tiene en cierto sentido también un valor positivo. Precisamente porque la moral es polisemántica, personas con intereses diferentes, incluso conflictivos, económicos, políticos y de otro tipo pueden apelar a ella. Gracias a esto, mantiene fuerzas en conflicto, a menudo polares, dentro de un único espacio de respeto humano mutuo y promueve la comunicación pública entre ellas.
PREGUNTAS DE CONTROL
1. ¿Cómo surgieron los términos “ética” y “moralidad”?
2. ¿El contenido teórico de los términos “ética”, “moralidad”,
¿“moralidad” con su uso cotidiano?
4. ¿Qué definición general se puede dar a la moralidad?
LITERATURA ADICIONAL
Aristóteles.Ética a Nicómaco. // Aristóteles. op. en 4 volúmenes M., 1984.
T. 4. págs. 54-77.
Drobnitsky O.G. El concepto de moralidad. M., 1974. P. 15-63.
Schweitzer A. Cultura y ética // Schweitzer A. Reverencia por la vida.
EN LA COSECHA. VERANO
Alexey Venetsiánov
Alexey Gavrilovich Venetsianov es un académico que se formó fuera de la academia y desarrolló sus notables habilidades de forma casi autodidacta. Alexander Ivanov escribió sobre esto en una carta a su padre desde Italia en 1839: “El talento de Venetsianov merece ser notado... Pero Venetsianov no tuvo la suerte de desarrollarse en su juventud, de ir a la escuela, de tener conceptos de la noble y sublime, y por lo tanto no puede evocar en su lienzo una escena importante de siglos pasados”.
Si A. Venetsianov hubiera conocido estas palabras, no le habrían sorprendido, él mismo definió su actitud ante su único intento de crear una gran composición histórica de esta manera: dicen: “No tomé mi propio negocio”. De hecho, las pinturas de este artista no fueron tan impactantes como, por ejemplo, la pintura de Karl Bryullov "El último día de Pompeya". Pero A.G. Venetsianov fue el primero en representar escenas de la vida popular y, en este sentido, merece la gratitud universal. Generación tras generación experimenta un sentimiento único de alegría y deleite desde el primer encuentro con su "Zakharka", "La mañana del terrateniente", "En el campo arado". Primavera" y otros cuadros. Y la personalidad misma de Venetsianov era profundamente atractiva.
Llegó al arte por su propio camino, siguiendo un llamado interior, desde los primeros pasos comenzó a hacer lo que sabía y quería hacer. No tuvo que resolver subjetivamente, por sí mismo, el problema del “arte y la gente”. Él mismo era el pueblo, una parte de él, que el perspicaz N.V. Gogol lo definió como un “milagro”. A.G. Venetsianov provenía del pueblo y siempre permaneció dentro de él. Y cuando recibí títulos académicos; y cuando ridiculizaba a los nobles en sus hojas satíricas; y cuando, hasta el último día de su vida, arregló la vida de los campesinos, los trató y enseñó en su Safonkovo; cuando vistió y alimentó en su escuela a niños siervos pobres que eran capaces de hacer arte... Y cuando, a diferencia del “divino” Karl Bryullov, que sorprendió al terrateniente Engelhardt con frases elevadas, rápidamente y simplemente acordó cuánto daría. T. Shevchenko...
Cuadro “En la cosecha. Verano" pertenece a esas obras maestras que han un valor duradero y hasta el día de hoy ofrecen a los espectadores un auténtico placer estético. Este es un paisaje verdaderamente ruso; es en esta imagen donde la naturaleza se le aparece al artista, en palabras del poeta, como “un remanso de tranquilidad, trabajo e inspiración”. La trama del cuadro "En la cosecha" se extrae de la vida popular cotidiana. Sin embargo, A.G. Venetsianov fue el que menos se propuso representar esta vida en su aspecto cotidiano y confirma esta conclusión. ausencia total en el lienzo de accesorios para el hogar. El cuadro lleva el subtítulo “Verano”, que expresa perfectamente el estado de ánimo general de toda la obra.
Calurosa tarde de julio. La naturaleza parecía haberse congelado en su solemne paz: el aire caliente estaba inmóvil, el espeso centeno dorado y oscuro no se movía. El espectador parece oír este silencio resonante que reina sobre los campos. El cielo se ha elevado muy por encima de la tierra aplanada y en él se está produciendo "una especie de juego silencioso de nubes". Cuando miramos la imagen por primera vez, solo vemos la figura de una campesina y solo entonces notamos las figuras de otros segadores al fondo. Envueltos en una neblina de aire caliente, parecen disolverse en un espacio infinito. La impresión de inmensidad aérea, de la longitud de los campos, se crea mediante la alternancia de planos que ascienden hasta las líneas montañosas del horizonte, elevándose uno tras otro. No en vano, muchos críticos de arte señalan que las pinturas de A. G. Venetsianov están impregnadas de un solo ritmo, como las obras musicales.
En el lienzo “En la cosecha. Verano" (como en el cuadro "En el campo. Primavera") el motivo principal se desarrolla en primer plano y luego se repite rítmicamente varias veces, como el estribillo de una canción. Una mujer se sienta tranquila y relajada, endereza su espalda tensa y coloca una hoz a su lado. Su figura majestuosa y majestuosa, envuelta en un aire denso y bochornoso, está iluminada por los calientes rayos del sol del mediodía.
Una campesina, que alimenta a un niño aferrado a ella, está sentada de perfil ante el espectador, en una plataforma elevada, desde donde se abre una vista a campos ilimitados, ya sea generosamente inundados por el sol o ligeramente sombreados por nubes de color blanco plateado que flotan lentamente. el cielo alto. A pesar de que la campesina se sienta en una plataforma alta, como si dominara todo lo que la rodea, está conectada orgánicamente con el paisaje y la acción en curso mediante vínculos de unidad inextricable.
Pero la naturaleza en las pinturas de A. G. Venetsianov no es sólo un ámbito de trabajo humano, no actúa como violencia contra la naturaleza, distorsionando su apariencia natural. Desde el punto de vista del artista, el trabajo humano es una continuación de la actividad vital de la naturaleza, con la única diferencia de que pasa de espontáneo a racional. Y el hombre, así, aparece como una naturaleza que se comprende a sí misma; es en este sentido que es la “corona de la creación”.
El fondo está excelentemente escrito: un campo con gavillas y figuras de segadores, y encima de ellos: cielo alto con nubes derritiéndose. El sol está a espaldas de la campesina, y gracias a ello su rostro y gran parte de su figura quedan sombreados, lo que permite generalizar las formas y revelar líneas limpias y suaves en su silueta.
A.G. Venetsianov tenía un don poético poco común: sabía encontrar poesía en las preocupaciones y problemas cotidianos de una persona, en su trabajo y en su vida. Las palabras pronunciadas por Gogol sobre A. S. Pushkin le son plenamente aplicables. Como las obras de Pushkin, "donde la naturaleza rusa respira en él", también lo son las pinturas de A.G. Venetsianov "sólo puede ser completamente comprendido por aquellos cuya alma contiene elementos puramente rusos, para quienes Rusia es su patria, cuya alma... está tiernamente organizada y desarrollada en sentimientos".
Este texto es un fragmento introductorio. Del libro de la belleza de la naturaleza. autor Sanzharovsky Anatoly NikiforovichVerano El verano es la madre y el padre del campesino. El día de verano alimenta el año. El verano es una fuente de alimento, el invierno es un estimulante. El verano trabaja para el invierno y el invierno para el verano. No pidas un verano largo, pide uno cálido. En verano, cada arbusto te permitirá pasar la noche. Quien esté en el frío en verano, llorará en invierno. Ya sabes por el color que
Del libro Pinturas por Bergman-Ingmar“To Joy” - “Verano con Monika” Birger Malmsten iba a visitar a su amigo de la infancia, un artista afincado en Cagnes-sur-Mer. Le hice compañía y encontramos un pequeño hotel en la montaña, muy por encima de las plantaciones de clavo, con un amplio panorama del mar Mediterráneo.
Del libro Gracias, gracias por todo: poemas recopilados. autor Golenishchev-Kutuzov Ilya Nikolaevich“Recuerdo el verano real...” A Vyacheslav Ivanov Recuerdo el verano real, El frescor de la noche romana, el día En el resplandor del sur, en la gloria de la luz, Generoso sueño de pino y sombra En Via Appia . Parecía en el silencio de la biblioteca que el pasado vivía en mí y con el futuro se fusionaba en lo inmortal.
Del libro parte trasera Japón autor Kulanov Alexander Evgenievich Del libro Historia de la pintura rusa en el siglo XIX. autor Benois Alexander Nikolaevich Del libro El último día de Pompeya. autor Vagner Lev ArnoldovichA.G.VENETSIANOV 1780-1847 En 1819, el agrimensor Alexei Gavrilovich Venetsianov, que trabajaba en el departamento de propiedad estatal, dimitió, abandonó San Petersburgo y se instaló en la provincia de Tver, en el pueblo de Safonkovo. Venetsianov tenía entonces casi cuarenta años. ya tenia fama
Del libro Balada de la educación. autor Amonashvili Shalva AlexandrovichEl último acorde El verano se fue volando Pensé que el verano de mi pueblo era interminable: todo junio, julio y agosto, 92 días, ¡no es suficiente! Pero el verano se fue volando. Ya no tengo tiempo para escribir. Es hora de asumir otras cosas. Un libro, pequeño o grande, no importa, también crece como un niño: fue
Del libro El país del tío Sam [¡Hola, América!] por Bryson Bill Del libro Escuela gótica autor Gillian Venters Del libro Suecia y los suecos. ¿Sobre qué guardan silencio las guías turísticas? autor Stenvall KatyaEstaciones. En cuanto se quita el árbol de Navidad, ¡llega el verano! Suecia es un país asombroso y su clima también lo es. En el sur del país el clima es aproximadamente el mismo que en Novgorod, en el norte es aproximadamente el mismo que en Murmansk. El calor de las corrientes oceánicas llega a Suecia desde la costa de Noruega, por lo que
Del libro La vida del pueblo ruso. Parte 5. Rituales populares comunes autor Tereschenko Alexander Vlasievich Del libro Camino a Pushkin, o la Duma sobre la independencia rusa. autor Bujarin AnatolyFrío verano del 53. El desconocido estaba preocupado. Esbelta, recién salida de la ligera escarcha, cruzó silenciosamente la habitación, se sentó frente a mí y sonrió. Todos se sintieron bien, las conversaciones se volvieron más animadas, nuevas ocurrencias y chistes comenzaron a fluir y el vino en las copas brilló más.
Del libro Enciclopedia de la cultura, la escritura y la mitología eslavas. autor Kononenko Alexey Anatolievich Del libro Gato Negro autor Govorukhin Stanislav Sergeevich Del libro Barrios de San Petersburgo. Vida y costumbres de principios del siglo XX. autor Glezerov Sergey EvgenievichVerano en la finca La temporada de verano para la gran mayoría de los residentes de San Petersburgo siempre ha estado asociada con la visita a la casa de campo. Y muchos nobles de San Petersburgo abandonaron el sofocante y polvoriento San Petersburgo hacia sus propiedades familiares ubicadas en la provincia de San Petersburgo. A finales del siglo XIX siglos a menudo
Del libro Suecia sin mentiras. autor Stenvall KatyaEstaciones Tan pronto como se guarda el árbol de Navidad, ¡llega el verano! Suecia es un país asombroso y su clima también lo es. En el sur del país el clima es aproximadamente el mismo que en Novgorod, en el norte es aproximadamente el mismo que en Murmansk. El calor de las corrientes oceánicas llega a Suecia desde la costa de Noruega, por lo que