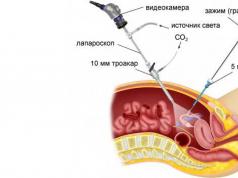Estos conceptos fueron introducidos por primera vez en la psicología por el famoso psicólogo austriaco Sigmund Freud en 1894 en un pequeño estudio de "Neuropsicosis defensivas". Luego fueron continuados, interpretados, transformados, modernizados por representantes de diferentes generaciones de investigadores y psicoterapeutas de orientación psicoanalítica y otras direcciones psicológicas: psicología existencial, psicología humanista, psicología Gestalt, etc. Ya en sus primeros trabajos, Freud señaló que la El prototipo de defensa psicológica es un mecanismo de represión, cuyo objetivo final es evitar el disgusto, todos los afectos negativos que acompañan a los conflictos mentales internos entre las pulsiones del inconsciente y aquellas estructuras que se encargan de regular la conducta del individuo. Junto a la reducción de los afectos negativos, se produce una represión del contenido de estos afectos, aquellas escenas, pensamientos, ideas, fantasías reales que precedieron a la aparición de los afectos.
Anna Freud, representante del segundo escalón de los psicoanalistas, ya ha identificado claramente el afecto que incluye el trabajo de los mecanismos de defensa: el miedo, la ansiedad. El concepto de mecanismos de defensa psicológicos lo presenta A. Freud, en particular en su obra “Psicología del yo y los mecanismos de defensa”. Señaló tres fuentes de ansiedad:
En primer lugar, es la ansiedad, el miedo a las exigencias destructivas e incondicionales de los instintos del inconsciente, que se guían únicamente por el principio del placer (el miedo al ello).
En segundo lugar, se trata de estados perturbadores e insoportables provocados por sentimientos de culpa y vergüenza, remordimiento corrosivo (miedo al Yo del Superyó).
Y finalmente, en tercer lugar, es el miedo a las exigencias de la realidad (miedo al Yo de la realidad). A. Freud (siguiendo a su padre S. Freud) creía que El mecanismo de defensa se basa en dos tipos de reacciones:
1. bloquear la expresión de impulsos en el comportamiento consciente;
2. distorsionarlos hasta tal punto que su intensidad original disminuya notablemente o se desvíe hacia un lado.
Un análisis de las obras de su padre, así como de su propia experiencia psicoanalítica, llevaron a Anna Freud a la conclusión de que el uso de la defensa no alivia el conflicto, los miedos persisten y, en última instancia, existe una alta probabilidad de enfermedad. Demostró que ciertos conjuntos de técnicas psicoprotectoras conducen a síntomas correspondientes y muy específicos. Esto también lo demuestra el hecho de que para determinadas patologías psicológicas se utilizan técnicas de protección adecuadas. Así, en la histeria es característico el recurso frecuente a la represión, y en la neurosis estados obsesivos hay un uso masivo del aislamiento y la represión.
Anna Freud enumera los siguientes mecanismos de defensa:
1. represión,
2. regresión,
3. formación reactiva,
4. aislamiento,
5. cancelar el primero una vez,
6. proyección,
7. introyección,
8. autorreferencia
9. reversión
10. sublimación.
Existen otros métodos de protección. En este sentido, también llamó:
11. negación a través de la fantasía,
12. idealización,
13. identificación con el agresor, etc.
A. Freud habla de una actitud especial hacia la represión, que se explica por el hecho de que “cuantitativamente hace mucho más trabajo que otras técnicas. Además, se utiliza contra instintos tan fuertes del inconsciente que no pueden ser procesados por otras técnicas”. En particular, este investigador sugiere que la función de la represión es principalmente combatir los deseos sexuales, mientras que otras técnicas de defensa están dirigidas principalmente a procesar los impulsos agresivos.
Melanie Klein, allá por 1919, en una reunión de la Sociedad de Psicología de Budapest, demostró que la represión como mecanismo protector reduce la calidad de la actividad investigadora del niño, sin liberar el potencial energético para la sublimación, es decir, la sublimación. transferir energía a actividades sociales, incluidas las intelectuales. M. Klein describió los siguientes como tipos de protección más simples:
· división de objetos,
· identificación (auto) proyectiva,
· rechazo de la realidad mental,
· pretensión de omnipotencia sobre el objeto, etc.
Existe una actitud contradictoria hacia una técnica de regulación mental como la sublimación, cuya tarea es transformar impulsos eros insatisfechos o tendencias destructivas en una actividad socialmente útil. Muy a menudo, la sublimación se opone a las técnicas de protección; el uso de la sublimación se considera una de las pruebas de una fuerte personalidad creativa.
El psicoanalista Wilheim Reich, sobre cuyas ideas se basan hoy en día una variedad de psicoterapias corporales, creía que toda la estructura del carácter de una persona es un único mecanismo de defensa.
Uno de los representantes destacados de la psicología del yo, H. Hartmann, expresó la idea de que los mecanismos de defensa del yo pueden servir simultáneamente para controlar los impulsos y adaptarse al mundo que nos rodea.
En la psicología rusa, F.V. presenta uno de los enfoques de las defensas psicológicas. Cuenca. Aquí, la defensa psicológica se considera la forma más importante de respuesta de la conciencia del individuo al trauma mental.
Otro enfoque está contenido en las obras de B.D. Karvasarski. Considera la defensa psicológica como un sistema de reacciones adaptativas del individuo, destinadas a cambiar de manera protectora el significado de los componentes desadaptativos de las relaciones (cognitivos, emocionales, conductuales) para debilitar su impacto traumático en el autoconcepto. Este proceso ocurre, por regla general, en el marco de la actividad mental inconsciente con la ayuda de una serie de mecanismos de defensa psicológica, algunos de los cuales operan en el nivel de percepción (por ejemplo, represión), otros en el nivel de transformación (distorsión). ) de información (por ejemplo, racionalización). La estabilidad, el uso frecuente, la rigidez, la estrecha conexión con estereotipos desadaptativos de pensamiento, experiencias y comportamiento, la inclusión en el sistema de fuerzas que contrarrestan los objetivos del autodesarrollo hacen que tales mecanismos de protección sean perjudiciales para el desarrollo del individuo. Su característica común es la negativa del individuo a participar en actividades destinadas a resolver productivamente una situación o problema.
También cabe señalar que las personas rara vez utilizan un único mecanismo de defensa; por lo general utilizan una variedad de mecanismos de defensa.
Sección 1. Razones del surgimiento y desarrollo de mecanismos de defensa.
¿De dónde surgen los diferentes tipos de protección? La respuesta es paradójica y sencilla: desde la infancia. Un niño viene al mundo sin mecanismos psicológicos de defensa, todos ellos los adquiere en esa tierna edad en la que no es muy consciente de lo que hace y simplemente intenta sobrevivir preservando su alma.
Uno de los descubrimientos brillantes de la teoría psicodinámica fue el descubrimiento del papel fundamental del trauma de la primera infancia. Cuanto antes un niño sufre un trauma mental, las capas más profundas de la personalidad se “deforman” en un adulto. La situación social y el sistema de relaciones pueden dar lugar a experiencias en el alma de un niño pequeño que dejarán una huella imborrable para el resto de su vida, y en ocasiones incluso la devaluarán. La tarea de la etapa más temprana del crecimiento, descrita por Freud, es establecer relaciones normales con el primer "objeto" de la vida del niño: el pecho de la madre y, a través de él, con el mundo entero. Si el niño no es abandonado, si la madre no se deja llevar por una idea, sino por un sentimiento sutil y una intuición, el niño será comprendido. Si no se produce tal comprensión, se genera una de las patologías personales más graves: no se forma una confianza básica en el mundo. Surge y se fortalece un sentimiento de que el mundo es frágil y no podrá sostenerme si caigo. Esta actitud hacia el mundo acompaña a un adulto durante toda su vida. Los problemas de esta temprana edad resueltos de forma poco constructiva conducen al hecho de que una persona percibe el mundo de forma distorsionada. El miedo lo abruma. Una persona no puede percibir el mundo con seriedad, confiar en sí mismo y en las personas, a menudo vive con dudas de que él mismo exista. La protección contra el miedo en estos individuos se produce con la ayuda de poderosos mecanismos de defensa, los llamados primitivos.
A la edad de un año y medio a tres años, un niño resuelve problemas de vida no menos importantes. Por ejemplo, llega el momento y los padres empiezan a enseñarle a ir al baño, a controlarse a sí mismo, a su cuerpo, a su comportamiento y a sus sentimientos. Cuando los padres se contradicen, el niño está perdido: o lo elogian cuando defeca en el orinal, o lo avergüenzan cuando trae con orgullo el orinal lleno a la habitación para mostrárselo a los invitados sentados a la mesa. La confusión y, lo más importante, la vergüenza, un sentimiento que describe no los resultados de sus actividades, sino a sí mismo, es lo que aparece a esta edad. Los padres demasiado fijados en las exigencias formales de limpieza, que imponen al niño un nivel de “voluntariedad” inviable para esta edad, que son simplemente individuos pedantes, hacen que el niño empiece a temer su propia espontaneidad y espontaneidad. Adultos cuya vida está planificada, todo está bajo control, personas que no pueden imaginar la vida sin una lista y una sistematización y al mismo tiempo no pueden hacer frente a situaciones de emergencia y sorpresas: estos son aquellos que, por así decirlo, están guiados por sus propio pequeño “yo”, de dos años, deshonrado y avergonzado.
Un niño de tres a seis años se enfrenta al hecho de que no todos sus deseos pueden ser satisfechos, lo que significa que debe aceptar la idea de limitaciones. Una hija, por ejemplo, ama a su padre, pero no puede casarse con él; él ya está casado con su madre. Otra tarea importante es aprender a resolver los conflictos entre el “quiero” y el “no puedo”. La iniciativa del niño lucha contra la culpa. actitud negativa a lo que ya se ha hecho. Cuando gana la iniciativa, el niño se desarrolla normalmente; si hay culpa, lo más probable es que nunca aprenda a confiar en sí mismo y a apreciar sus esfuerzos para resolver el problema. Devaluar constantemente los resultados del trabajo de un niño usando el estilo "Podrías haberlo hecho mejor" paternidad También conduce a la formación de la voluntad de desacreditar los propios esfuerzos y los resultados del trabajo. Se forma un miedo al fracaso que suena así: "Ni siquiera lo intentaré, de todos modos no funcionará". En este contexto, se forma una fuerte dependencia personal del crítico. La pregunta principal a esta edad es: ¿cuánto puedo hacer? Si no se encuentra una respuesta satisfactoria a la edad de cinco años, durante el resto de su vida la persona responderá inconscientemente, cayendo en el anzuelo de “¿no eres débil?”
La tarea del entorno social del niño incluye canalizar las energías de las pulsiones de vida y muerte y desarrollar una actitud adecuada hacia ellas en cada situación concreta, valorando y tomando decisiones sobre el destino de las pulsiones: ¿es bueno o malo, satisfacer o no satisfacer, cómo satisfacer o qué medidas tomar, no satisfacer. Estas dos autoridades, el Super-Yo y el Ego, son responsables de la implementación de estos procesos, que se desarrollan en el proceso de socialización de una persona, en el proceso de su formación como ser cultural.
La instancia del Superyó se desarrolla a partir del inconsciente ya en las primeras semanas después del nacimiento. Al principio se desarrolla de forma inconsciente. El niño aprende normas de comportamiento a través de la reacción de aprobación o condena de los primeros adultos que lo rodean: su padre y su madre.
Posteriormente, los valores e ideas morales ya realizados del entorno significativo para el niño (familia, escuela, amigos, sociedad) se concentran en el Super-I.
La tercera instancia del Yo (Ich) se forma para transformar las energías del Ello en un comportamiento socialmente aceptable, es decir. el comportamiento que es dictado por el Super-Yo y la Realidad. Esta autoridad incluye el proceso emocional y mental entre las demandas del instinto y su implementación conductual. La instancia I se encuentra en la posición más difícil. Necesita tomar e implementar una decisión (teniendo en cuenta las exigencias del impulso, su fuerza), los imperativos categóricos del Superyó, las condiciones y exigencias de la realidad. Las acciones del Yo son sustentadas energéticamente por la instancia Ello, controladas por las prohibiciones y permisos del Superyó y bloqueadas o liberadas por la realidad. Un yo fuerte y creativo sabe cómo crear armonía entre estas tres autoridades y es capaz de resolver conflictos internos. El Yo débil no puede hacer frente a la atracción “loca” del Ello, a las prohibiciones indiscutibles del Superyó y a las exigencias y amenazas de la situación real.
En su Esbozo de una psicología científica, Freud plantea el problema de la defensa de dos maneras:
1) busca la historia de la llamada “defensa primaria” en la “experiencia del sufrimiento”, así como el prototipo de los deseos y del Yo como fuerza restrictiva fue la “experiencia de satisfacción”;
2) esforzarse por distinguir la forma patológica de protección de la normal.
Los mecanismos de defensa, que han ayudado al ego durante los difíciles años de su desarrollo, no eliminan sus barreras. El yo fortalecido del adulto continúa defendiéndose de peligros que ya no existen en la realidad; incluso se siente obligado a buscar situaciones en la realidad que podrían reemplazar al menos aproximadamente el peligro original para justificar los métodos habituales de reacción. Así, no es difícil comprender cómo los mecanismos de defensa, alejándose cada vez más del mundo exterior y debilitando al yo durante un largo período de tiempo, preparan un estallido de neurosis, favoreciéndolo.
Comenzando con S. Freud y en trabajos posteriores de especialistas que estudian los mecanismos de defensa psicológica, se observa repetidamente que la personalidad habitual de una persona condiciones normales La protección, en condiciones de vida extremas, críticas y estresantes, tiene la capacidad de consolidarse, tomando la forma de defensas psicológicas fijas. Esto puede "profundizar" el conflicto intrapersonal, convirtiéndolo en una fuente inconsciente de insatisfacción con uno mismo y con los demás, además de contribuir al surgimiento de mecanismos especiales llamados resistencia por S. Freud.
La propia existencia de un conflicto o el camino elegido por una determinada persona para resolverlo puede exponerla al peligro de castigo o condena de la sociedad, a dolorosos sentimientos de culpa o a la amenaza de pérdida de la autoestima. Todo esto provoca una sensación de ansiedad que puede llegar a ser dominante. La implicación más importante de la relación entre conflicto y ansiedad es que la ansiedad conduce a diversas consecuencias defensivas de la frustración, que pueden describirse como formas de actuar para reducir o eliminar la ansiedad. Por eso se les llama mecanismos de defensa.
En la teoría de la personalidad, los mecanismos de defensa se consideran una propiedad integral y omnipresente de una persona. No sólo reflejan las propiedades generales de una personalidad, sino que también determinan su desarrollo en aspectos muy importantes. Si los mecanismos de defensa por alguna razón no cumplen sus funciones, esto puede contribuir a la aparición de trastornos mentales. Además, la naturaleza del trastorno resultante a menudo determina las características de los mecanismos de defensa de una persona.
El conocimiento superficial sobre el fenómeno de la formación de una reacción defensiva conduce a que surja con demasiada facilidad una visión escéptica de los motivos de una persona. Si las cosas pueden parecer exactamente lo contrario de lo que realmente son, ¿cómo se puede juzgar la verdadera motivación en un caso determinado? La respuesta es que la formación de una reacción defensiva, como cualquier mecanismo de protección, ocurre sólo en circunstancias muy específicas. La diferencia puede detectarse por la evidente exageración de las manifestaciones correspondientes (por ejemplo, en Shakespeare: "La Dama protesta demasiado"): una persona se convierte en un fanático perseguidor del pecado debido a una atracción inconsciente por el pecado (desde su punto de vista). ) acciones. Pero la contradicción y el comportamiento exagerado no siempre determinan la formación de una reacción defensiva. Es necesario estudiar a la persona y las circunstancias en las que se encuentra para poder interpretar con seguridad las características de su comportamiento como indicador de la formación de una reacción defensiva.
Sección 2. El problema de la clasificación de las defensas psicológicas.
A pesar de que muchos autores destacan aspectos generales de la teoría del MPD, todavía no existe un conocimiento sistematizado sobre estas propiedades personales profundas. Varios autores generalmente dicen que la defensa psicológica es el tema más controvertido en psicología, citando los siguientes argumentos: la falta de definiciones y clasificaciones generalmente aceptadas, consenso sobre su número, criterios de separación, diferenciación entre normales y patológicos, comprensión de sus papel en la formación de trastornos de la personalidad y síntomas neuróticos (Yakubin A., 1982; Savenko Yu.S., 1974). A modo de ejemplo, a continuación se muestra una lista de treinta y cuatro tipos de defensa psicológica, compilada después de generalizar solo 2 clasificaciones (Ursano R. et al., 1992; Blum G., 1996): represión, negación, desplazamiento, sentimiento inverso, supresión. (primario, secundario), identificación con el agresor, ascetismo, intelectualización, aislamiento del afecto, regresión, sublimación, escisión, proyección, identificación proyectiva, omnipotencia, devaluación, idealización primitiva, formación reactiva (reversión o formación reactiva), reemplazo o sustitución ( compensación o sublimación), desplazamiento, introyección, destrucción, idealización, ensoñación, racionalización, alienación, catarsis, creatividad como mecanismo de defensa, escenificar una reacción, fantasear, “encantar”, autoagresión, etc.
Según muchos autores, los mecanismos de defensa tienen las siguientes propiedades comunes: operan en el subconsciente, el individuo no se da cuenta de lo que le sucede, niegan, distorsionan, falsifican la realidad, actúan en situaciones de conflicto, frustración, trauma, estrés. . El objetivo de la protección psicológica, como ya se mencionó, es reducir la tensión emocional y prevenir la desorganización del comportamiento, la conciencia y la psique en su conjunto. MPD proporciona regulación y dirección del comportamiento, reduce la ansiedad y el comportamiento emocional (Berezin F.B., 1988). En esto intervienen todas las funciones mentales del individuo, pero cada vez predominantemente una de ellas actúa como MPD, que asume la mayor parte del trabajo para superar las experiencias negativas.
No existe una clasificación unificada de los mecanismos de defensa psicológica, aunque existen muchos intentos de agruparlos por diversos motivos.
Los mecanismos de defensa se pueden dividir según el nivel de madurez en proyectivos (represión, negación, regresión, formación reactiva, etc.) y defensivos (racionalización, intelectualización, aislamiento, identificación, sublimación, proyección, desplazamiento). Los primeros se consideran más primitivos; no permiten que información conflictiva y personalmente traumática entre en la conciencia. Estos últimos admiten información traumática, pero la interpretan de una manera que les resulta “indolora”.
Observemos también varios enfoques interpretativos de la función de la MPZ y clasificaciones relacionadas. Así, por ejemplo, Grzegolowska, entendiendo por mecanismo de protección “un proceso cognitivo que se caracteriza por una violación de la percepción o transformación de la información en el caso de una activación superóptima de naturaleza alarmante” (Yakubik A. “Hysteria”, M. , 1982), distingue 2 niveles de protección:
1). El nivel de "protección perceptiva" (el término fue introducido por J. Bruner, 1948), que se manifiesta en un aumento en el umbral de sensibilidad a la información negativa cuando la información entrante no se corresponde con la codificada, así como en la represión, supresión. o negación. El principio general es obvio: eliminar de la esfera de su conciencia la información aceptable para el individuo.
2). El nivel de alteración del procesamiento de la información debido a su reestructuración (proyección, aislamiento, intelectualización) y revalorización-distorsión (racionalización, educación reactiva, fantasía); el principio general es la reestructuración de la información.
M. Jarosz intenta interpretar el IPM en respuesta a estrés psicológico, frustración. Se distinguen los siguientes tipos de reacciones:
intentos de eliminar obstáculos;
intenta sortear un obstáculo;
· reemplazar una meta que se ha vuelto inalcanzable por otra más alcanzable;
· agresión directa;
· agresión transferida a otro objeto;
· regresión;
· rechazo (humildad), así como 2 tipos de reacciones: eliminar la tensión que acompaña al estrés y eliminar las causas del estrés.
PENSIÓN COMPLETA. Berezin (1988) identifica cuatro tipos de defensa psicológica:
· impedir la toma de conciencia de los factores que causan la ansiedad o de la ansiedad misma (negación, represión);
· permitirle fijar la ansiedad ante determinados estímulos (fijación de la ansiedad);
· reducir el nivel de motivaciones (devaluación de las necesidades iniciales);
· eliminar la ansiedad o modular su interpretación mediante la formación de conceptos estables (conceptualización).
La tradición psicoanalítica nacional compartió el destino de la ciencia psicológica en los años 30. Prácticamente dejó de existir hasta los años 60 del siglo XX. Sin embargo, a partir del artículo de F.V. Bassin “Sobre el “poder de sí” y la “defensa psicológica”” (1969), en nuestro país se intenta repensar los conceptos teóricos del psicoanálisis desde el punto de vista de la psicología “materialista” y su aparato metodológico. En el campo del problema de la defensa psicológica, los autores nacionales propusieron una serie de términos que denotan los conceptos de MPD: procesos de protección, mecanismos de protección, defensa psicológica neurótica y defensa psicótica. Cabe señalar que las ideas sobre la defensa psicológica se utilizan como categorías explicativas en una gama bastante amplia de teorías psicológicas de la psicología rusa: teorías de las relaciones de la personalidad (Karvasarsky B.D., 1985; Tashlykov V.A., 1984, 1992), experiencias (Vasilyuk F.E., 1984), autoestima (Stolin V.V., 1984), etc.
Es aconsejable prestar atención a una serie de definiciones de MPP que aparecen en la literatura nacional de las últimas décadas. Los más orientados médica y psicológicamente son:
Actividad mental dirigida a superar espontáneamente las consecuencias del trauma mental (V.F. Bassin, 1969,1970).
Son frecuentes los casos de actitud de la personalidad del paciente ante una situación traumática o la enfermedad que la afecta (Banshchikov V.M., 1974. Citado de V.I. Zhurbin, 1990).
Un mecanismo de reestructuración adaptativa de la percepción y la evaluación, que ocurre en los casos en que una persona no puede evaluar adecuadamente el sentimiento de ansiedad causado por un conflicto interno o externo y no puede hacer frente al estrés (Tashlykov V.A., 1992).
Mecanismos que apoyan la integridad de la conciencia (Rottenberg V.S., 1986).
Un sistema que estabiliza la personalidad, que se manifiesta en la eliminación o minimización de emociones negativas, sentimientos de ansiedad que surgen cuando existe una discrepancia crítica entre la imagen del mundo y nueva información(Granovskaya R.M., 1997).
Mecanismos de compensación de la deficiencia mental (Volovik V.M., Vid V.D., 1975).
Una práctica psicoterapéutica especialmente significativa, cuya peculiaridad es que un conflicto externo (un paciente con un médico o un paciente con otra persona) sirve como base para creer en la existencia en la psique de fuerzas que están en conflicto entre sí, y mecanismos existentes de MPD (Zhurbin V.I., 1990).
Desafortunadamente, los problemas para comprender la naturaleza y esencia del MPD en la psicología rusa se complican por la ambigüedad y confusión en la traducción al ruso de la terminología original de autores extranjeros y la tradición establecida de seguir sus propias definiciones, que a menudo son inconsistentes con las los generalmente aceptados.
La interpretación médica y psicológica del concepto de salud mental, en nuestra opinión, se basa en la comprensión del problema de la adaptación mental como una categoría genérica. Según la definición de F.B. Berezin (1988), este es el proceso de establecer una combinación óptima entre el individuo y el medio ambiente durante la implementación de las actividades humanas, lo que permite al individuo satisfacer las necesidades actuales y lograr objetivos importantes asociados con ellas manteniendo salud mental y física, garantizando al mismo tiempo la correspondencia de la actividad mental y el comportamiento de una persona con las exigencias del medio ambiente. Según esta definición, el mecanismo de adaptación intrapsíquica (interna) es la defensa psicológica. Los mecanismos de defensa psicológica se desarrollan en la ontogénesis como un medio de adaptación y resolución de conflictos psicológicos, el criterio más poderoso para la efectividad del MPD es la eliminación de la ansiedad.
A la luz de la psicología de las relaciones V.N. Los mecanismos de salud mental de Myasishcheva (Iovlev B.V., Karpova E.B., 1997) se entienden como un sistema de reacciones adaptativas, generalmente inconscientes, del individuo, destinadas a cambiar de manera protectora el significado de los componentes desadaptativos de las relaciones: cognitivos, emocionales y conductuales para debilitar. su impacto psicotraumático en los enfermos.
R. Lazarus creó una clasificación de técnicas psicoprotectoras, dividiendo en un grupo las técnicas sintomáticas (consumo de alcohol, tranquilizantes, sedantes, etc.) y en otro grupo las llamadas técnicas intrapsíquicas de defensa cognitiva (identificación, desplazamiento, supresión, negación, reactiva). formación, proyección, intelectualización).
En la literatura psicoterapéutica y médico-psicológica, la defensa psicológica, como categoría psicológica, a menudo se considera un concepto cercano al comportamiento de afrontamiento; sin embargo, se trata de diferentes formas de procesos de adaptación y respuestas de los individuos a situaciones estresantes (Tashlykov V.A., 1992). El debilitamiento del malestar mental se lleva a cabo en el marco de la actividad mental inconsciente con la ayuda de MPH. La conducta de afrontamiento se utiliza como estrategia para las acciones de un individuo destinadas a eliminar una situación de amenaza psicológica.
Esto debe tenerse en cuenta en el trabajo psicoterapéutico con el paciente, destinado a desarrollar en los pacientes los mecanismos para afrontar la enfermedad (Tashlykov V.A., 1984).
Consideremos ahora cada protección con más detalle.
Sección 3. Tipos de defensas psicológicas
desplazando
Desde el punto de vista del psicoanálisis, lo reprimido de la conciencia es experimentado y olvidado por una persona, pero retiene en el inconsciente la energía psíquica inherente de atracción (cataxis). En un esfuerzo por volver a la conciencia, lo reprimido puede asociarse con otro material reprimido, formando complejos mentales. Por parte (Ego), se requiere un gasto constante de energía para mantener el proceso de represión. La violación del equilibrio dinámico cuando los mecanismos de protección (antiinvestiduras) se debilitan puede conducir al retorno a la conciencia de información previamente reprimida. Estos casos se han observado durante enfermedades, intoxicaciones (por ejemplo, alcohol) y también durante el sueño. La represión directa asociada con el shock mental puede provocar neurosis traumáticas graves; La represión incompleta o fallida conduce a la formación de síntomas neuróticos. La represión es capaz de hacer frente a poderosos impulsos instintivos, contra los cuales otros mecanismos de defensa son ineficaces. Sin embargo, este no es sólo el mecanismo más eficaz, sino también el más peligroso. La desconexión del Yo, que se produce como resultado del aislamiento de la conciencia de todo el curso de la vida instintiva y afectiva, puede destruir por completo la integridad de la personalidad. Hay otro punto de vista según el cual la represión comienza a actuar sólo después de que otros mecanismos (proyección, aislamiento, etc.) no funcionan. Todo lo que se reprime de la conciencia al inconsciente no desaparece y tiene un impacto significativo en el estado de la psique y el comportamiento de una persona. De vez en cuando se produce un “retorno de lo reprimido” espontáneo al nivel de conciencia, que se manifiesta en forma de síntomas individuales, sueños, acciones erróneas, etc.
1) Represión de la atracción. Cuán fuertes son los impulsos de atracción, así de fuerte debe ser la fuerza de represión. La fuerza de acción de la pulsión debe ser igual a la fuerza de reacción de la represión. Pero este impulso interior no cesa de luchar por su satisfacción. La atracción reprimida no deja de ser un hecho de toda actividad mental del individuo. Además, la atracción reprimida puede influir significativamente o incluso fatalmente en el comportamiento de un individuo. El censor del Superyó, que ha expulsado, según le parecía, un deseo socialmente inaceptable, tiene que estar constantemente alerta, tiene que dedicar grandes esfuerzos a mantener la energía de las pulsiones en el sótano del inconsciente. La resistencia a la atracción requiere un suministro real de energía; para ello, se “desenergizan” otras formas de comportamiento. De ahí la fatiga rápida, la pérdida de control, la irritabilidad, el llanto, lo que se llama síndrome asténico. La represión llevada a cabo se almacena temporalmente en el inconsciente como un afecto infringido, cuyas formas son extremadamente diversas: se trata de pinzamientos corporales, convulsiones, reacciones explosivas (“afecto desmotivado”), ataques histéricos, etc.
2) Represión de la realidad. En este caso, se reprime o distorsiona información del exterior, que el individuo no quiere percibir, porque le resulta desagradable, dolorosa y destruye sus ideas sobre sí mismo. Aquí la situación está controlada por el Super-I. El superyó vuelve al individuo “ciego”, “sordo”, “insensible” a lo aversivo, es decir, a lo aversivo. información alarmante y amenazadora. Esta información, cuando se percibe, amenaza con alterar el equilibrio existente, la coherencia interna de la vida mental. Esta coherencia está estructurada por el Superyo, creado por reglas de comportamiento aprendidas, regulaciones y un sistema coherente de valores. Y la información aversiva es una invasión de este papel dominante del Super-Yo en el aparato mental. A veces el rechazo de la realidad por parte del Superyó es tan poderoso e incontrolable que puede conducir a la muerte real del individuo. En su ignorancia de la realidad, el Superyó se parece mucho al Ello en su ciega irresponsabilidad por la vida de su portador. Este comportamiento es muy similar al comportamiento de los niños que alivian su miedo cerrando fuertemente los ojos, cubriéndose la cabeza con una manta, cubriéndose la cara con las palmas y dándoles la espalda. También se reprime la información que devuelve el entorno y que contradice el conocimiento establecido sobre uno mismo, el autoconcepto. Cuanto más rígido, unidimensional y consistente sea el autoconcepto (soy exactamente así, y no otro), mayor será la probabilidad de reprimir la retroalimentación que diga: “Pero en esta situación eres diferente, no eres así”. ¡en absoluto!" Resolver la disonancia cognitiva mediante el mecanismo de reprimir las cosas desagradables aporta alivio en la situación actual, pero limita el desarrollo de la personalidad en muchos ámbitos, incluido el profesional. La represión de la realidad se manifiesta en el olvido de nombres, rostros, situaciones, acontecimientos del pasado, que estuvieron acompañados de vivencias de emociones negativas. Y la imagen de una persona desagradable no necesariamente está reprimida. Esta persona puede ser expulsada sólo porque fue testigo involuntario de una situación desagradable. Puedo olvidar constantemente el nombre de alguien, no necesariamente porque la persona con ese nombre me resulte desagradable, sino simplemente porque el nombre es fonéticamente similar al nombre de una persona con la que tuve una relación difícil, etc.
3) Represión de las exigencias e instrucciones del Superyó. En este caso también se reprime algo desagradable, pero asociado a un sentimiento de culpa. La experiencia de culpa es una sanción del superyó por cometer un determinado acto o incluso por la sola idea de hacer algo "terrible". La represión de lo que actúa contra el superyó puede tener dos consecuencias:
· en primer lugar, esta represión tiene éxito, el sentimiento de culpa desaparece, el bienestar psicológico y la comodidad regresan, pero el precio de este bienestar es la decadencia moral del individuo.
· la segunda consecuencia del trabajo de represión contra el superyó son las reacciones neuróticas, en particular todo tipo de fobias (miedos).
El formidable superyó, habiendo permitido reprimir el sentimiento de culpa, la “castiga” con la enfermedad.
4) Trabajar para superar la represión. Freud dijo que “no hay historia médica neurótica sin algún tipo de amnesia”, en otras palabras: la base del desarrollo de la personalidad neurótica es la represión en varios niveles. Y si seguimos citando a Freud, podemos decir que “el objetivo del tratamiento es eliminar la amnesia”. ¿Pero cómo hacer eso? La principal estrategia preventiva para trabajar con la defensa psicológica es "esclarecer todos los efectos misteriosos de la vida mental", desmitificar los fenómenos mentales "misteriosos", y esto implica aumentar el nivel de la propia conciencia científica y psicológica. El conocimiento psicológico adquirido y el lenguaje psicológico adquirido se convierten en una herramienta para detectar, reconocer y designar aquello que influyó en el estado y desarrollo del individuo, pero que el individuo no sabía, no sabía, lo que no sospechaba. La prevención es también una conversación con otra persona (tal vez un psicólogo), a quien puedes contarle tus deseos insatisfechos, tus miedos y ansiedades pasados y presentes. La verbalización (pronunciación) constante no permite que estos deseos y miedos “se deslicen” hacia la zona del inconsciente, de donde es difícil sacarlos. Al comunicarse con otra persona, puede aprender autocontrol y coraje para aprender de los demás sobre usted mismo (sería bueno verificar lo que escucha). Es recomendable informar cómo percibió esta información sobre usted, qué sintió, sintió. Puedes llevar un diario. Debes anotar todo lo que te venga a la mente en tu diario, sin intentar organizar bellamente tus pensamientos y experiencias. La represión a veces se manifiesta en diversos tipos de lapsus, lapsus, sueños, pensamientos “estúpidos” y “delirantes”, en acciones desmotivadas, olvidos inesperados, lapsus de memoria sobre las cosas más básicas. Y el próximo trabajo consiste precisamente en recopilar ese material, en revelar el significado de estos mensajes inconscientes en un intento de obtener una respuesta: qué mensaje transmiten los reprimidos en estos avances hacia la conciencia.
Aturdir
Los tres tipos de represión descritos (represión de pulsiones, represión de la realidad, represión de las demandas del Superyó) son métodos de resolución psicoprotectores espontáneos, “naturales” y, por regla general, inconscientes. situaciones difíciles. Muy a menudo, el trabajo “natural” de la represión resulta ineficaz: o la energía de atracción es extremadamente alta, o la información del exterior es demasiado significativa y difícil de eliminar, o el remordimiento es más imperativo, o todo esto actúa en conjunto. . Y luego la persona comienza a utilizar medios artificiales adicionales para reprimir más "eficazmente" el trabajo. En este caso, estamos hablando de drogas tan poderosas en la psique como el alcohol, las drogas, las sustancias farmacológicas (psicotrópicas, analgésicos), con la ayuda de las cuales una persona comienza a construir filtros y barreras artificiales adicionales a los deseos del ello, el conciencia del superyó y la información perturbadora y aversiva de la realidad. Cuando se está aturdido, no importa qué medio se utilice, sólo se produce un cambio en los estados mentales, pero el problema no se resuelve. Además, surgen nuevos problemas asociados al uso de estos fármacos: aparece la dependencia fisiológica y la dependencia psicológica. Con el uso regular del aturdimiento, comienza la degradación de la personalidad.
Supresión
La supresión es una evitación más consciente de información perturbadora que la represión, desviando la atención de los impulsos y conflictos afectógenos conscientes. Se trata de una operación mental encaminada a eliminar de la conciencia el contenido desagradable o inadecuado de una idea, afecto, etc. La especificidad del mecanismo de supresión es que, a diferencia de la represión, cuando la instancia represiva (I), sus acciones y resultados son inconscientes, ésta, por el contrario, actúa como un mecanismo para el trabajo de la conciencia en el nivel del “segundo”. censura” (ubicada según Freud, entre la conciencia y el subconsciente), asegurando la exclusión de algún contenido mental del área de la conciencia, y no sobre la transferencia de un sistema a otro. Por ejemplo, el razonamiento de un niño: "Debería proteger a mi amigo, un niño del que se burlan cruelmente. Pero si hago esto, los adolescentes me atraparán. Dirán que yo también soy una cosita estúpida y Quiero que piensen: "Que soy tan mayor como ellos. Prefiero no decir nada". Entonces, la supresión ocurre conscientemente, pero sus causas pueden ser conscientes o no. Los productos de la represión están en el preconsciente y no pasan al inconsciente, como se puede ver en el proceso de represión. La supresión es un mecanismo de defensa complejo. Una de las opciones para su desarrollo es el ascetismo.
1) Ascetismo. El ascetismo como mecanismo de defensa psicológica fue descrito en la obra de A. Freud "Psicología del yo y los mecanismos de defensa" y definido como la negación y supresión de todos los impulsos instintivos. Señaló que este mecanismo es más típico de los adolescentes, ejemplo de ello es la insatisfacción con su apariencia y el deseo de cambiarla. Este fenómeno está asociado con varias características de la adolescencia: los rápidos cambios hormonales que ocurren en el cuerpo de los jóvenes y las niñas pueden causar obesidad y otros defectos de apariencia, lo que en realidad hace que el adolescente no sea muy atractivo. Los sentimientos negativos sobre esto se pueden "eliminar" con la ayuda de un mecanismo de defensa: el ascetismo. Este mecanismo de defensa psicológica se encuentra no sólo en los adolescentes, sino también en los adultos, donde los altos principios morales, las necesidades y deseos instintivos "chocan" con mayor frecuencia, lo que, según A. Freud, subyace al ascetismo. También señaló la posibilidad de extender el ascetismo a muchos ámbitos de la vida humana. Por ejemplo, los adolescentes comienzan no solo a reprimir los deseos sexuales, sino que también dejan de dormir, de comunicarse con sus compañeros, etc. A. Freud distinguió el ascetismo del mecanismo de represión por dos motivos:
1. La represión está asociada con una actitud instintiva específica y concierne a la naturaleza y calidad del instinto.
2. El ascetismo afecta el aspecto cuantitativo del instinto, cuando todos los impulsos instintivos se consideran peligrosos;
Con la represión se produce alguna forma de sustitución, mientras que el ascetismo sólo puede ser reemplazado por un cambio hacia la expresión del instinto.
Nihilismo
El nihilismo es la negación de los valores. El abordaje del nihilismo como uno de los mecanismos de defensa psicológica se basa en las disposiciones conceptuales de E. Fromm. Creía que el problema central del hombre es la contradicción inherente a la existencia humana entre ser "arrojado al mundo contra la propia voluntad" y ser trascendido por la naturaleza a través de la capacidad de ser consciente de uno mismo, de los demás, del pasado y del presente. Fundamenta la idea de que el desarrollo del hombre y su personalidad se produce en el marco de la formación de dos tendencias principales: el deseo de libertad y el deseo de alienación. Según E. Fromm, el desarrollo humano sigue el camino de una creciente “libertad”, que no todas las personas pueden utilizar adecuadamente, lo que provoca una serie de experiencias y estados mentales negativos que lo llevan a la alienación. Como resultado, una persona se pierde a sí misma. Surge un mecanismo de defensa “huida de la libertad”, que se caracteriza por: tendencias masoquistas y sádicas; destructivismo, el deseo del hombre de destruir el mundo para que él no se destruya a sí mismo, nihilismo; conformidad automática.
El concepto de “nihilismo” también se analiza en la obra de A. Reich. Escribió que las características corporales (rigidez y tensión) y características como la sonrisa constante, el comportamiento arrogante, irónico y engreído son restos de mecanismos de defensa muy fuertes en el pasado que se han desprendido de sus situaciones originales y se han convertido en rasgos de carácter permanentes. armadura de carácter”, que se manifiesta como “neurosis del carácter”, una de cuyas razones es la acción del mecanismo de defensa: el nihilismo. La "neurosis del carácter" es un tipo de neurosis en la que un conflicto defensivo se expresa en ciertos rasgos del carácter, modos de comportamiento, es decir, en la organización patológica de la personalidad en su conjunto.
Aislamiento
Este mecanismo peculiar en las obras psicoanalíticas se describe a continuación; una persona se reproduce en la conciencia, recuerda las impresiones y pensamientos traumáticos, pero los componentes emocionales los separan, los aíslan de los cognitivos y los suprimen. Como resultado, los componentes emocionales de las impresiones no se reconocen con claridad. Una idea (pensamiento, impresión) se percibe como si fuera relativamente neutral y no representara un peligro para el individuo. El mecanismo de aislamiento tiene diversas manifestaciones. No son sólo los componentes emocional y cognitivo de la impresión los que están aislados entre sí. Esta forma de defensa se combina con el aislamiento de los recuerdos de la cadena de otros eventos, se destruyen las conexiones asociativas, lo que, aparentemente, está motivado por el deseo de dificultar al máximo la reproducción de impresiones traumáticas. La acción de este mecanismo se observa cuando las personas resuelven conflictos de roles, principalmente conflictos entre roles. Tal conflicto, como se sabe, surge cuando en la misma situación social una persona se ve obligada a desempeñar dos roles incompatibles. Como resultado de esta necesidad, la situación se vuelve problemática e incluso frustrante para él. Para resolver este conflicto a nivel mental (es decir, sin eliminar el conflicto objetivo de roles), se suele utilizar la estrategia del aislamiento mental. Por tanto, en esta estrategia el mecanismo de aislamiento ocupa un lugar central.
Cancelación de una acción
Este es un mecanismo mental que está diseñado para prevenir o debilitar cualquier pensamiento o sentimiento inaceptable, para destruir mágicamente las consecuencias de otra acción o pensamiento que sea inaceptable para el individuo. Suelen ser acciones repetitivas y rituales. Este mecanismo está asociado al pensamiento mágico, a la creencia en lo sobrenatural. Cuando una persona pide perdón y acepta el castigo, la mala acción queda, por así decirlo, anulada y puede seguir actuando con la conciencia tranquila. El reconocimiento y el castigo impiden castigos más severos. Bajo la influencia de todo esto, el niño puede desarrollar la idea de que algunas acciones tienen la capacidad de enmendar o expiar cosas malas.
Transferir
En una primera aproximación, la transferencia puede definirse como un mecanismo protector que asegura la satisfacción del deseo manteniendo, por regla general, la calidad de la energía (thanatos o libido) de los objetos sustitutos.
1) Eliminación. El tipo de transferencia más simple y común es el desplazamiento: sustitución de objetos por el derramamiento de energía thanatos acumulada en forma de agresión y resentimiento. Se trata de un mecanismo de defensa que dirige una reacción emocional negativa no a una situación traumática, sino a un objeto que no tiene nada que ver con ella. Este mecanismo crea una especie de "círculo vicioso" de influencia mutua de las personas entre sí. A veces nuestro Yo busca objetos sobre los cuales descargar nuestro resentimiento, nuestra agresión. La principal propiedad de estos objetos debería ser su falta de voz, su resignación, su incapacidad para asediarme. Deben ser silenciosos y obedientes en la misma medida en que yo escuché silenciosa y obedientemente los reproches y las características humillantes de mi jefe, maestro, padre, madre y en general de cualquiera que sea más fuerte que yo. Mi ira, que no responde al verdadero culpable, se transfiere a alguien que es incluso más débil que yo, incluso más bajo en la escala de la jerarquía social, a un subordinado, quien a su vez la transfiere más abajo, etc. Las cadenas de desplazamientos pueden ser infinitas. Sus vínculos pueden ser tanto seres vivos como cosas inanimadas (platos rotos en escándalos familiares, cristales rotos de vagones de tren, etc.).
El vandalismo es un fenómeno muy extendido, y no sólo entre los adolescentes. El vandalismo en relación con una cosa silenciosa es a menudo sólo una consecuencia del vandalismo en relación con una persona. Ésta, por así decirlo, es una versión sádica de la venganza: la agresión a otro.
El desplazamiento también puede tener opción masoquista- autoagresión. Si es imposible responder externamente (un oponente demasiado fuerte o un Superyó demasiado estricto), la energía thanatos se vuelve contra sí misma. Esto puede manifestarse externamente en acciones físicas. Una persona se arranca el pelo por frustración, por ira, se muerde los labios, aprieta los puños hasta sangrar, etc. Psicológicamente, esto se manifiesta en remordimiento, autotortura, baja autoestima, autocaracterización despectiva y falta de fe en las propias capacidades. Las personas que se autodesplazan provocan que el entorno les agreda. Se “establecen” y se convierten en “chivos de azotes”. Estos chivos expiatorios se acostumbran a las relaciones asimétricas, y cuando cambia la situación social que les permite estar en la cima, estos individuos se convierten fácilmente en niños que golpean sin piedad a los demás como antes fueron golpeados ellos.
2) Sustitución. Otro tipo de transferencia es la sustitución. En este caso, estamos hablando de sustituir los objetos de deseo, que son proporcionados principalmente por la energía de la libido. Cuanto más amplia es la paleta de objetos, objetos de necesidad, más amplia es la necesidad misma, más polifónicas son las orientaciones de valores, más profundo es el mundo interior del individuo. La sustitución se manifiesta cuando hay cierta fijación de la necesidad en una clase de objetos muy estrecha y casi inmutable; sustitución clásica: fijación en un objeto. Durante la sustitución, la libido arcaica permanece, no hay ascenso a objetos más complejos y socialmente valiosos. La situación de sustitución tiene una prehistoria: siempre hay condiciones previas negativas.
A menudo el reemplazo va acompañado y reforzado por el desplazamiento. Quienes aman sólo a los animales suelen ser indiferentes a las desgracias humanas.
El monoamor puede ir acompañado de un rechazo total a todo lo demás. Esta situación de estar juntos y solos puede tener resultados nefastos.
Lo peor es la muerte de un objeto amado. La muerte del único a través del cual estaba conectado a este mundo. El sentido de mi existencia, el núcleo sobre el que descansaba mi actividad, se derrumbó. La situación es extrema, también tiene una opción paliativa: vivir en memoria del objeto de tu amor.
El otro resultado también es trágico. La fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. Cuanto mayor es la dependencia de un sujeto, mayor y más inconsciente es el deseo de deshacerse de esta dependencia de un solo sujeto. Del amor al odio sólo hay un paso; las personas monógamas son a menudo las que destruyen más abiertamente el objeto de su amor. Al desenamorarse, un hombre monógamo debe destruir psicológicamente el objeto de su amor anterior. Para deshacerse del objeto que une la energía de su libido, esa persona lo convierte en energía de thanatos, en un objeto de desplazamiento.
3) Reemplazo autoerótico. Además, el mecanismo de sustitución puede estar dirigido a uno mismo, cuando no a otro, pero yo mismo soy el objeto de mi propia libido, cuando soy autoerótico en el sentido amplio de la palabra. Ésta es la posición de una personalidad egoísta y egocéntrica. El narcisista es un símbolo de sustitución autoerótica.
4) Retraimiento (evitación, huida, autocontrol). El siguiente tipo de transferencia es la retirada (evitación, huida, autocontrol). La personalidad se retira de la actividad que le provoca malestar, problemas, tanto reales como predecibles.
Anna Freud en su libro “Los mecanismos de autodefensa” da un ejemplo clásico de abstinencia. En su recepción había un niño al que invitó a colorear “dibujos mágicos”. A. Freud vio que colorear le da un gran placer al niño. Ella misma se involucra en la misma actividad, aparentemente con el fin de crear una atmósfera de total confianza para iniciar una conversación con el chico. Pero después de que el niño vio los dibujos pintados por A. Freud, abandonó por completo su actividad favorita. El investigador explica la negativa del niño por el miedo a vivir una comparación que no le favorezca. El niño, por supuesto, vio la diferencia en la calidad del color de los dibujos de él y A. Freud.
Irse es dejar algo. El cuidado tiene una fuente, un comienzo. Pero, además, casi siempre tiene una continuación, hay una finalidad, una dirección. Irse es partir hacia algo, a alguna parte. La energía quitada de la actividad que dejé debe ser ligada a otro objeto, a otra actividad.
a) vuelo horizontal - compensación. Como vemos, salir es nuevamente la reposición de objetos. Compenso el abandono de una actividad incorporándome a otra. En este sentido, el cuidado tiene mucho en común con la sublimación creativa. Y los límites entre ellos son difíciles de trazar. Sin embargo, la retirada aparentemente difiere de la sublimación en que emprender una nueva actividad es de naturaleza compensatoria, protectora y la nueva actividad tiene precondiciones negativas: fue el resultado de un escape, el resultado de evitar experiencias desagradables, la experiencia real de fracasos, miedos. , algún tipo de incompetencia, fracaso. Aquí la falta de libertad no se procesó, no se experimentó, sino que fue reemplazada paliativamente por otras actividades.
El ámbito de la actividad mental presenta muchas oportunidades para sustituciones en la forma de atención. La percepción de la propia incompetencia, la imposibilidad real de resolver tal o cual problema, se embota, desplazada por el hecho de que una persona se adentra en aquella parte del problema que puede resolver. Gracias a esto, mantiene una sensación de control sobre la realidad. La salida a la actividad científica es también una aclaración constante del alcance de los conceptos, criterios de clasificación, intolerancia maníaca a cualquier contradicción. Todas estas formas de retraimiento representan un escape horizontal del problema real hacia ese espacio mental, hacia esa parte del problema que no necesita ser resuelta o que se resolverá por sí sola en el camino, o que el individuo es capaz de resolver. resolver.
b) vuelo vertical - intelectualización
Otra forma de retraimiento es la huida vertical, o también la intelectualización, que consiste en el hecho de que pensar y, por tanto, resolver un problema, se transfiere de una realidad concreta, contradictoria y difícil de controlar a la esfera de operaciones puramente mentales, pero modelos mentales de obtención. Liberarse de la realidad concreta puede abstraerse tanto de la realidad misma, que resolver un problema sobre un objeto sustituto, sobre un modelo, tiene poco en común con la solución en la realidad. Pero la sensación de control, si no sobre la realidad, al menos sobre el modelo, persiste. Sin embargo, adentrarse en el modelismo, la teoría y, en general, en el reino del espíritu, puede llegar tan lejos que, por el contrario, se olvida el camino de regreso al mundo de la realidad. Un indicador por el cual se reconoce un alejamiento de la plenitud del ser hacia un espectro estrecho de la vida es un estado de ansiedad, miedo e inquietud.
c) fantasía
La opción de cuidado más común es la fantasía. Deseo bloqueado, trauma realmente experimentado, situación incompleta: este es el complejo de razones que inician la fantasía.
Freud creía que “los deseos instintivos... pueden agruparse bajo dos encabezados. Se trata de deseos ambiciosos que sirven para elevar al individuo o de deseos eróticos”.
En las fantasías ambiciosas, el objeto del deseo es el propio fantasioso. Quiere ser un objeto deseable para los demás.
Y en los deseos de color erótico, el objeto se convierte en alguien más de un entorno social cercano o lejano, alguien que en realidad no puede ser el objeto de mi deseo.
Una fantasía interesante es la “fantasía de liberación”, que combina ambos deseos, ambicioso y erótico, al mismo tiempo. Una persona se imagina a sí misma como un salvador, un libertador.
Los pacientes de Freud eran a menudo hombres que, en sus fantasías, representaban el deseo de salvar del declive social a una mujer con la que tenían una relación íntima. Freud, junto con sus pacientes, analizó los orígenes de estas fantasías hasta el inicio del complejo de Edipo. El comienzo de las fantasías de liberación fueron los deseos inconscientes del niño de quitarle a su amada mujer, la madre del niño, de su padre, de convertirse él mismo en padre y darle un hijo a la madre. La fantasía de liberación es una expresión de sentimientos tiernos hacia la madre. Luego, con la desaparición del complejo de Edipo y la aceptación de las normas culturales, estos deseos infantiles son reprimidos para luego, en la edad adulta, manifestarse al imaginarse a uno mismo como libertador de las mujeres caídas.
La aparición temprana de una fantasía de liberación puede deberse a una situación difícil en la familia. El padre es alcohólico, provoca peleas de borrachos en la familia y golpea a la madre. Y entonces, en la cabeza del niño cobran vida las imágenes de la liberación de su madre del padre opresivo, hasta el punto de imaginar la idea de matar al padre. Es interesante que estos muchachos “libertadores” elijan como esposas a mujeres que, con su dominancia, les recuerdan a su desafortunada madre. Una liberación puramente fantástica del padre no impide que el niño se identifique con la posición dominante del padre tirano. Para nueva mujer en su vida, por regla general, actuará como un marido tirano.
5) “Experiencia de segunda mano”. Convencionalmente, el siguiente tipo de transferencia puede denominarse “experiencia de segunda mano”. La “experiencia de segunda mano” es posible si el individuo, por diversas razones, tanto objetivas como subjetivas, no tiene la oportunidad de aplicar sus fortalezas e intereses en la situación actual. situación de vida"ahora y aquí". Y luego esta experiencia de deseo se realiza en objetos sustitutos que están cerca y que están conectados con el objeto real de deseo: libros, películas. La satisfacción de los deseos sobre objetos sustitutos, sobre objetos de segunda mano, no proporciona una satisfacción plena. Este deseo se preserva, se apoya, pero en esta situación indirecta uno puede quedarse estancado, ya que la “experiencia de segunda mano” es más confiable y segura.
La transferencia puede ocurrir debido al hecho de que la satisfacción de los deseos en el estado de vigilia es imposible. Y luego el deseo se hace realidad en los sueños. Cuando duerme la estricta censura de la conciencia. En estado de vigilia, el trabajo para reprimir cualquier deseo puede tener más o menos éxito. Dado que el contenido de un sueño puede recordarse y, por tanto, revelarse a la conciencia, las imágenes oníricas pueden representar algún tipo de sustituciones, cifras, símbolos de deseos reales. Los sueños cumplen una determinada función psicoterapéutica para aliviar la agudeza de la experiencia de la falta de algo o de alguien.
Además, la "experiencia de segunda mano" es posible debido a la privación sensorial (afluencia insuficiente de información al sistema central). sistema nervioso).
La afluencia sensorial de información humana al sistema nervioso central consiste en diferentes tipos de sensaciones provenientes de los órganos de los sentidos correspondientes (sensaciones visuales, auditivas, gustativas, cutáneas). Pero hay dos tipos de sensaciones, la cinestésica y la sensación de equilibrio, que, por regla general, no están sujetas a la conciencia, pero que, sin embargo, contribuyen al flujo sensorial general. Estas sensaciones provienen de receptores que inervan (penetran) Tejido muscular. Las sensaciones cinestésicas ocurren cuando los músculos se contraen o estiran.
El estado de aburrimiento está garantizado fuerte descenso información del exterior. La información puede existir objetivamente, pero no se percibe porque no es interesante. ¿Qué hace un niño aburrido para asegurar el flujo de información hacia el sistema nervioso central? Empieza a fantasear, y si no sabe cómo, no puede fantasear, entonces empieza a mover todo el cuerpo, a girar, a girar. Por tanto, proporciona una afluencia de sensaciones cinestésicas al sistema nervioso central. El niño necesita recibir una gran cantidad de información. Si no se le permite mover el cuerpo, continúa balanceando las piernas. Si esto no se puede hacer, entonces lentamente, casi imperceptiblemente, balancea su cuerpo. De esta manera se garantiza la afluencia de estímulos que faltan para la conciencia de una determinada experiencia de bienestar emocional.
6) Transferencia - transferencia neurótica. Este tipo de transferencia se produce como resultado de una generalización errónea de la similitud de dos situaciones. En la situación primaria, anterior, se desarrollaron algunas experiencias emocionales, habilidades conductuales y relaciones con las personas. Y en una situación nueva, secundaria, que en algunos aspectos puede ser similar a la primaria, estas relaciones emocionales, habilidades de comportamiento, relaciones con las personas se reproducen nuevamente; Además, dado que las situaciones siguen siendo diferentes entre sí, el comportamiento repetido resulta inadecuado para la nueva situación e incluso puede impedir que el individuo evalúe correctamente y, por tanto, resuelva adecuadamente la nueva situación. La transferencia se basa en la tendencia a repetir una conducta previamente establecida.
El motivo de la transferencia es la constricción afectiva, relaciones pasadas no procesadas.
Muchos psicólogos llaman a la transferencia transferencia neurótica. Al encontrarse en nuevas áreas, nuevos grupos e interactuar con nuevas personas, el "neurótico" trae viejas relaciones, viejas normas de relación a nuevos grupos. Parece esperar un determinado comportamiento del nuevo entorno, una determinada actitud hacia sí mismo y, por supuesto, se comporta de acuerdo con sus expectativas. Esto provoca reacciones apropiadas en el nuevo entorno. Una persona que es tratada de manera hostil puede sentirse desconcertada por esto, pero lo más probable es que responda de la misma manera. ¿Cómo sabe que la hostilidad hacia él es sólo un error de transferencia? La transferencia fue exitosa y se realizó si su sujeto transfirió la vieja experiencia a una nueva situación. Pero lo consigue dos veces si la antigua experiencia del sujeto de transferencia se impone al entorno social, a otra persona. Esto es lo que hace que la transferencia sea tan aterradora, que incluye cada vez a más personas en su órbita.
Pero hay una situación en la que simplemente es necesaria una transferencia para deshacerse de él. Esta es la situación del psicoanálisis. El efecto terapéutico del psicoanálisis reside precisamente en el uso consciente de la transferencia. El psicoanalista es un objeto transferencial muy poderoso para su paciente. Todos los dramas que se desarrollan en el alma del paciente se trasladan, por así decirlo, a la figura del psicoanalista, a la relación que surge entre el psicoanalista y el paciente, y la relación psicoanalítica se convierte en un punto neurálgico en la vida del paciente. Y sobre la base de esta neurosis artificial se reproducen todos los fenómenos neuróticos que existen en el paciente. Sobre la base de esta misma neurosis artificial, deben ser eliminados en las relaciones de esta pareja.
La transferencia tiene muchas formas y manifestaciones, pero en esencia la base de cualquier transferencia es el "encuentro" de deseos inconscientes con objetos no auténticos, con sus sustitutos. De ahí la imposibilidad de una experiencia auténtica y sincera sobre un objeto sustituto. Además, a menudo se observa fijación en una clase muy limitada de objetos. Nuevas situaciones y nuevos objetos son rechazados o en ellos se reproducen viejas formas de comportamiento y viejas relaciones. El comportamiento se vuelve estereotipado, rígido e incluso duro.
La contratransferencia es un conjunto de reacciones inconscientes del analista ante la personalidad de la persona analizada y especialmente ante su transferencia.
7) Trabajar con transferencia. La dirección principal del trabajo con los mecanismos de defensa es la conciencia constante de su presencia en uno mismo.
Un indicador de desplazamiento es que los objetos de la agresión y el resentimiento, por regla general, son personas sobre las cuales no es peligroso para el portador de la transferencia derramar ira y resentimiento. No hay necesidad de apresurarse a devolver cualquier resentimiento o agresión que haya surgido al culpable que ha aparecido. En primer lugar, es mejor preguntarse: “¿Qué es lo que me ofende tanto?”
Con otros tipos de transferencia, se requiere conciencia de lo que se evita en el mundo real, de cuán diversos son los intereses y los objetos de apego.
Racionalización y argumentación defensiva.
En psicología, el concepto de "racionalización" fue introducido por el psicoanalista E. Jones en 1908, y en los años siguientes se consolidó y comenzó a utilizarse constantemente en los trabajos no solo de los psicoanalistas, sino también de representantes de otras escuelas de psicología.
La racionalización como proceso defensivo consiste en que una persona inventa juicios y conclusiones verbalizados y a primera vista lógicos para explicar y justificar falsamente sus frustraciones, expresadas en forma de fracasos, impotencia, privaciones o privaciones.
La selección de argumentos a favor de la racionalización es principalmente un proceso subconsciente. La motivación para el proceso de racionalización es mucho más subconsciente. Los verdaderos motivos del proceso de autojustificación o argumentación defensiva permanecen inconscientes y, en lugar de ellos, el individuo que lleva a cabo la defensa mental inventa motivaciones, argumentos aceptables diseñados para justificar sus acciones, estados mentales y frustraciones.
La argumentación defensiva se diferencia del engaño deliberado por el carácter involuntario de su motivación y la convicción del sujeto de que está diciendo la verdad. Como argumentos de autojustificación se utilizan varios "ideales" y "principios", motivos y objetivos elevados y socialmente valiosos.
Las racionalizaciones son un medio para preservar la autoestima de una persona en una situación en la que este importante componente de su autoconcepto está en peligro de declinar. Aunque una persona puede iniciar el proceso de autojustificación incluso antes del inicio de una situación frustrante, es decir. en forma de protección mental anticipatoria, sin embargo, son más comunes los casos de racionalización tras el inicio de acontecimientos frustrantes, como las acciones del propio sujeto. De hecho, la conciencia a menudo no controla el comportamiento, sino que sigue actos conductuales que tienen una motivación subconsciente y, por tanto, no regulada conscientemente. Sin embargo, después de darse cuenta de las propias acciones, pueden desarrollarse procesos de racionalización con el objetivo de comprender estas acciones, dándoles una interpretación coherente con la idea que una persona tiene de sí misma, sus principios de vida y su autoimagen ideal.
El investigador polaco K. Obukhovsky ofrece un ejemplo clásico de cómo ocultar verdaderos motivos bajo el pretexto de defender buenos objetivos: la fábula del lobo y el cordero: “El lobo depredador “se preocupaba por el estado de derecho” y, al ver un cordero cerca de un arroyo , comenzó a buscar una justificación a la sentencia que le gustaría ejecutar. El cordero se defendió activamente, anulando los argumentos del lobo, y el lobo, al parecer, estaba a punto de irse sin nada, cuando de repente llegó a la conclusión de que el cordero sin duda tenía la culpa de que él, el lobo, se sintiera. hambriento. Esto era cierto, porque el apetito se manifiesta realmente al ver la comida. El lobo ya podía comerse tranquilamente al cordero. Su acción está justificada y legalizada”.
Los motivos de carácter protector aparecen en personas con un superyó muy fuerte que, por un lado, no permite que los motivos reales se vuelvan conscientes, pero, por otro lado, les da libertad de acción, les permite por realizar, pero bajo una hermosa fachada socialmente aprobada; o parte de la energía de un motivo asocial real se gasta en objetivos socialmente aceptables, al menos eso le parece a la conciencia engañada.
Este tipo de racionalización puede interpretarse de otra manera. El ello inconsciente realiza sus deseos presentándolos ante el ego y la estricta censura del superyó, bajo el disfraz de la decencia y el atractivo social.
Como proceso defensivo, la racionalización se define tradicionalmente (comenzando con el artículo de E. Jones antes mencionado) como un proceso de autojustificación, autodefensa psicológica del individuo. En la mayoría de los casos, observamos precisamente argumentos defensivos que pueden llamarse racionalizaciones de uno mismo. Al reducir el valor de un objeto por el que se esfuerza sin éxito, una persona se racionaliza a sí misma en el sentido de que se esfuerza por preservar la autoestima, su propia imagen positiva de sí mismo, así como por preservar la imagen positiva que, en su opinión, , otros tienen sobre su personalidad. A través de la argumentación defensiva, busca preservar su “rostro” frente a él y a las personas importantes para él. El prototipo de esta situación es la fábula "El zorro y las uvas". Incapaz de conseguir las tan deseadas uvas, el zorro finalmente se da cuenta de la inutilidad de sus intentos y comienza a "hablar" verbalmente de su necesidad insatisfecha: las uvas son verdes y generalmente dañinas, ¡¿y las quiero siquiera?! Sin embargo, una persona es capaz de identificarse tanto con individuos como con grupos de referencia. En casos de identificación positiva, una persona puede utilizar el mecanismo de racionalización a favor de individuos o grupos con los que se identifica en un grado u otro, si estos últimos se encuentran en una situación frustrante.
La justificación defensiva de los objetos de identificación se llama racionalización para los demás. Las racionalizaciones dadas por el padre a favor del niño, a través de la internalización, se convierten en racionalizaciones internas para sí mismos. Así, la racionalización para los demás precede genéticamente a la racionalización para uno mismo, aunque un niño, desde el comienzo mismo del período de adquisición del habla, al encontrarse en situaciones frustrantes, puede inventar racionalizaciones a su favor. El mecanismo de racionalización para los demás se basa en el mecanismo adaptativo de identificación, y este último, a su vez, suele estar estrechamente relacionado o basado en el mecanismo de introyección.
La racionalización directa es que una persona frustrada, llevando a cabo una argumentación defensiva, habla del frustrador y de sí mismo, se justifica y sobreestima la fuerza del frustrador. Esta es la racionalización, durante la cual una persona generalmente permanece en el círculo de cosas y relaciones reales.
En la racionalización indirecta, una persona frustrada utiliza el mecanismo de la racionalización, pero los objetos de su pensamiento se convierten en objetos y preguntas que no tienen relación directa con sus frustraciones. Se supone que como resultado de procesos mentales subconscientes, estos objetos y tareas reciben un significado simbólico. Es más fácil para un individuo operar con ellos, son neutrales y no afectan directamente los conflictos y frustraciones del individuo. La racionalización directa en este caso sería dolorosa y daría lugar a nuevas frustraciones. Por lo tanto, el verdadero contenido de las frustraciones y los conflictos es reprimido subconscientemente y su lugar en la esfera de la conciencia lo ocupan contenidos neutrales de la psique.
En consecuencia, en la transición de una argumentación defensiva directa (o “racional”) a una racionalización indirecta (o indirecta, “irracional”), el mecanismo de supresión o represión juega un papel importante.
Las racionalizaciones conducen al éxito, es decir. a la adaptación protectora normal cuando se recibe apoyo social. La racionalización como mecanismo de protección se manifiesta no solo en el ámbito mental, cognitivo, sino también en el conductual, es decir, la racionalización cognitiva se transmite con acompañamiento conductual. En este caso, el comportamiento es estrictamente racional, según un algoritmo; no se permite ninguna espontaneidad. El comportamiento se convierte en un ritual que sólo tiene significado si se observa estrictamente. En el futuro, la justificación cognitiva del ritual puede desaparecer, desaparecer, olvidarse, quedando sólo la voluntad y su ejecución automática. La ritualización fascina, la “conspiración” es la realidad. Esta conexión de la racionalización cognitiva con la ritualización de la conducta plantea la cuestión de si la neurosis obsesiva (neurosis obsesivo-compulsiva) es una consecuencia de tal vínculo en la racionalización.
Beneficios de la racionalización: el mundo parece armonioso, lógicamente sólido, predecible, predecible. La racionalización da confianza, alivia la ansiedad y la tensión. La racionalización le permite mantener el respeto por uno mismo, “salirse con la suya” y “salvar las apariencias” en situaciones que contienen información desagradable. Cambia tu actitud hacia el tema relevante, sin permitirte cambiar nada sobre ti mismo. E. Fromm señaló que la racionalización es una forma de "permanecer en la manada" y sentirse como un individuo.
Desventajas de la racionalización: al utilizar la racionalización, una persona no resuelve el problema que provocó el surgimiento de la defensa. Hay un "retroceso" de una solución constructiva al problema en el tiempo o el espacio. La racionalización, que sirve al deseo de parecer mejor ante uno mismo y ante los demás de lo que uno es en realidad, incluso agrava los problemas y ralentiza, si no detiene, el crecimiento personal. Domina el mundo interior del individuo, el pensamiento se vuelve estereotipado, rígido, se utilizan los mismos esquemas explicativos, las etiquetas se aplican rápidamente y sin demora, la persona lo sabe todo, puede explicarlo y preverlo todo. No queda lugar para la sorpresa y los milagros. Una persona se vuelve sorda y ciega al hecho de que no cae en el lecho de Procusto de las explicaciones lógicas.
Idealización
La idealización se asocia principalmente con una autoestima emocional inflada o una evaluación de otra persona.
Según M. Klein, la idealización es una defensa contra la atracción por la destrucción de la personalidad, ya que la imagen idealizada (la idea que una persona tiene de sí misma) está dotada de rasgos de carácter y virtudes que son inusuales para él.
K. Horney señaló que el mecanismo protector de la idealización desempeña una serie de funciones importantes para la estabilidad personal: reemplaza la verdadera confianza en sí misma de una persona; crea las condiciones para un sentimiento de superioridad, un sentimiento de que uno es mejor, más digno que los demás; reemplaza los ideales genuinos (cuando la protección está vigente, una persona imagina vagamente lo que quiere; sus ideales no son claros, son contradictorios, pero la imagen idealizada le da algún significado a la vida); niega la presencia de conflictos intrapsíquicos (rechaza todo lo que no forma parte del patrón de conducta que él mismo creó); crea una nueva línea de escisiones en la personalidad, formando una barrera para su verdadero desarrollo. En general, el mecanismo de idealización puede conducir a la soledad.
Es necesario volver a evaluar individualmente las normas y estándares sociales, formar su propio punto de vista sobre el mundo, las personas que lo rodean, independizarse, etc.
Depreciación
Se trata de un mecanismo de defensa personal basado en reducir las metas, los logros ajenos y los propios fracasos para evitar experiencias desagradables. Devaluar los propios errores y fracasos crea ideas personales de que el problema que ocurrió no es "nada" en comparación con lo que podría haber sucedido. El mecanismo protector de devaluar los logros y éxitos de otras personas es generalmente más complejo y, por regla general, velado, mientras que el éxito de otro en un área está necesariamente asociado con una discusión sobre su falta de éxito y, a veces, su fracaso en otra área. .
Proyección
La proyección se basa en el hecho de que una persona inconscientemente atribuye a otras cualidades inherentes al propio proyector y que no quiere tener, no quiere realizar. Y esas emociones negativas que habrían estado dirigidas contra uno mismo ahora se dirigen hacia los demás y el sujeto consigue de esta forma mantener un alto nivel de autoestima.
Este mecanismo de defensa es consecuencia del trabajo de represión. Gracias a la represión, los deseos de eros y thanatos, que se esforzaban en satisfacer, fueron reprimidos y rechazados hacia dentro, pero aquí, en el Ello, no dejan de ejercer su efecto. Por fuerte y exitosa que sea la censura del Superyó en su actividad represiva, éste tiene que gastar una gran cantidad de energía en suprimir estos impulsos, en mantenerlos en la estructura del ello, en excluirlos de la conciencia. Esta gran obra de represión del Super-Yo puede salvarse si esta autoridad dirige todas sus medidas represivas no a los deseos “criminales” de su portador, sino a los deseos y acciones de otra persona. Golpearse a sí mismo es difícil, doloroso y consume mucha energía. El conflicto interno entre el ello y el superyó persiste, asteniza a la persona. Siempre existe la posibilidad de que este conflicto interno estalle y se “haga público”. Además, vencer los propios, aplastar los propios deseos es admitir indirectamente ante el propio Superyó la culpa del hecho de que fue esta autoridad la que pasó por alto, subcontroló y subreprimió los deseos del Eso. ¿No es mejor que el aparato mental dirija todo el poder del aparato represivo hacia otra persona, hacia su comportamiento inmoral, y así distraerlo de sí mismo? En este caso, los deseos reprimidos de uno mismo se proyectan sobre otro. Una persona ha reprimido y encerrado sus deseos en el ello de tal manera que no sospecha que los tiene. No tiene ninguno. El individuo es puro, irreprochable ante su Superyó. Pero otros los tienen, en otros el individuo los ve, los condena con vehemencia, se indigna por su presencia en otra persona. Cuanto más amplia sea el área de los objetos de proyección, mayor será la probabilidad de que la cualidad condenada sea propia. La proyección se realiza más fácilmente en alguien cuya situación, cuyas características personales son similares a las del proyector. Es más probable que una solterona culpe a las mujeres que a los hombres por la promiscuidad sexual, pero será aún más probable que critique el estilo de vida de su vecino, que está tan solo como ella.
El objeto de la proyección a menudo pueden ser personas que ni siquiera tienen un atisbo de la presencia de los vicios de los que se les acusa, es decir, La proyección es ciega en su dirección.
La comprensión psicoanalítica de la proyección como mecanismo de defensa comienza con los trabajos de S. Freud, quien descubrió por primera vez la proyección en la paranoia y los celos, cuando los sentimientos reprimidos, la ansiedad y el miedo de una persona tienen sus raíces en sí misma y se transfieren inconscientemente a los demás. Es este mecanismo de protección el que provoca sentimientos de soledad, aislamiento, envidia y agresividad.
Z. Freud creía que la proyección es parte del fenómeno de la transferencia (transferencia) en el caso de que una persona atribuye a otra palabras, pensamientos y sentimientos que, de hecho, le pertenecen a él mismo: “Pensarás que ..., pero esto no es así en absoluto".
K. Horney señaló que por la forma en que una persona regaña a otra, se puede entender cómo es.
F. Perls escribió que el proyector hace a los demás lo que él mismo les acusa. Algunas características de la proyección se han notado en el nivel de la psicología cotidiana y cotidiana y se reflejan en refranes y refranes: "Hasta el sombrero del ladrón arde", "Quien duele, habla de ello", etc.
En general, el término "proyección" en sí se utiliza bastante amplia gama fenómenos: en el arte, cuando una persona proyecta su mundo interior, creando pinturas, obras de arte, en la vida cotidiana, cuando una persona mira el mundo a través del prisma de tu estado, estado de ánimo. Entonces, una persona alegre mira a los demás a través de “lentes color de rosa”, etc.
Pero el mecanismo de defensa llamado proyección es otra cosa. Está estrechamente relacionado con otras reacciones defensivas, ya que al principio una persona reprime y niega algún material, y solo después comienza a notarlo claramente en otras personas, liberándose así de la ansiedad, los conflictos internos y fortaleciendo la imagen de sí mismo. su actitud hacia uno mismo, interpretando el comportamiento de otras personas en función de sus propios motivos.
La proyección, si bien libera temporalmente a uno de experiencias negativas, hace que la persona sea demasiado desconfiada o muy descuidada. Las leyes de la proyección muestran por qué no se puede buscar ayuda psicológica de amigos, conocidos o "especialistas" al azar: ellos le aconsejarán que haga algo que usted mismo no se atrevería a hacer. Los psicólogos profesionales y otros especialistas que trabajan con personas no deben olvidar esto.
Identificación
La identificación en personalidad y psicología social se define como el proceso emocional-cognitivo de "identificar un sujeto con otro sujeto, grupo o modelo". El mecanismo de identificación tuvo su origen en el psicoanálisis de S. Freud. La identificación se basa en una conexión emocional con otra persona. Las propiedades y cualidades específicas de otra persona, su expresión facial, forma de hablar, forma de andar, estilo de comportamiento: todo esto se copia y reproduce. Gracias a la identificación se produce la formación de rasgos de conducta y personalidad tomados como modelo.
En su obra "Psicología de las masas y análisis del yo humano", S. Freud identifica varios tipos de identificación:
a) identificación con un ser querido;
b) identificación con una persona no amada;
c) identificación primaria: la relación primaria entre madre e hijo, en la que no hay diferenciación entre sujeto y objeto;
d) identificación como reemplazo del apego libidinal a un objeto, formado a través de la regresión y la introyección del objeto en la estructura del Yo;
e) identificación que surge de la percepción de similitud con otra persona que no es objeto de deseo sexual.
Para comprender a los demás, las personas a menudo se esfuerzan por parecerse a ellos, intentando así adivinar sus estados mentales. Se ha establecido la existencia de una estrecha conexión entre identificación y empatía. La empatía es “comprensión” afectiva.
1) imagen - imagen interna un objeto externo en nuestra personalidad. Las primeras personas que rodean al niño determinan las condiciones de vida y de socialización no sólo en la situación actual de la infancia y la niñez, sino que continúan ejerciendo una influencia (a veces catastróficamente fatal) en los demás. periodos de edad persona.
La influencia de las primeras personas en la personalidad se manifiesta en la formación de las llamadas imago, imágenes internas que representan a padres, maestros, etc. reales en la psique del niño. Entonces, la imago es una imagen interna que representa algún objeto externo en nuestra personalidad. La realidad externa e interna de una persona se refleja y refracta a través de la imago. Psicoanalíticamente: nuestras imagos son quizás la mayor parte del Superyó. Las creencias internas, formuladas como un cierto principio sin nombre, se basan en una imago, un modelo interno, la imagen interna de alguien.
Enumeremos las violaciones en la construcción de la imago:
1. Primera infracción: los adultos tienen una estructura demasiado rígida. En primer lugar, esto limita significativamente su radio de acción; cuanto más dura es la imago, mayor es la clase de objetos que no pueden pasar a través de la imago; simplemente no son notados o rechazados.
La consecuencia de tal correlación es la imposibilidad misma de cambiar la imago, la imposibilidad de eliminar su hiperidealidad. Cuanto más flexible y tolerante es la imago, mayor es la clase de objetos que pasan a través de ella, mayor es la carga que experimenta la imago, pero mayor es la probabilidad de su cambio.
Las imágenes rígidas conducen a las llamadas fijaciones, predestinaciones fatales. camino de la vida. La fijación paternal en una niña puede llevar a que en un hombre valore la semejanza literal de su padre, hasta el punto de elegir como marido a un potencial alcohólico, porque... El padre era alcohólico. Está claro que la imago toma una decisión inconscientemente. Aunque la búsqueda puede estar dirigida deliberadamente a elegir un no alcohólico.
2. Segunda infracción- Las imágenes son inestables, extremadamente cambiantes y desestructuradas. Una persona con tal imago es una persona sin un núcleo interno, sin un rey en su cabeza. Una persona así es caótica en su búsqueda de conexiones y apegos. Una persona así sigue sus impulsos inconscientes y la situación externa. La refracción de estímulos externos e internos a través de la imago no se produce, ya que en esencia no existe imago. Detrás de la eterna e ineludible carrera por las impresiones hay un anhelo de objetos fijos o un anhelo de ser objeto de ese amor fijo. Lo más probable es que las personas con una imago muy amorfa o con ausencia de imago no tuvieran en la infancia esas personas importantes para quienes su hijo era valioso, era un evento en su vida, incluso si este evento estaba coloreado. emociones negativas. La ausencia de personas tan significativas en la situación del desarrollo social de un niño no le proporciona modelos a seguir para la sublimación, transfiriendo la energía de la libido y el thanatos a un nivel de valor social más alto, de hecho humano.
3. Tercera infracción es que el niño construye su imago, distanciándose de gente real. Su imago no tiene nada en común con su entorno social. Y el niño se encierra en su propio caparazón. Es, como diría Freud, autoerótico y autoagresivo, es decir. los objetos de thanatos y la libido son él. Esta es la manera narcisista. O el niño se escapa al mundo de la fantasía, al mundo de sus propias imágenes, y no necesita interlocutores, se comunica consigo mismo. Este es el camino de un niño autista. Las razones de tal aislamiento de la propia imago, de uno mismo, es que el entorno social del niño en sus manifestaciones es impredecible, impredecible. Hoy me elogiaron por dibujar con carboncillo en la pared, se conmovieron, mañana por tal creatividad hubo un severo castigo. El niño no puede predecir el comportamiento de los demás hacia él; esta imprevisibilidad del entorno la percibe como una situación de amenaza, una situación de peligro.
2) Identificación con el “objeto perdido”. Actúa como un mecanismo de protección, ya que reduce la fuerza de la frustración resultante de tal pérdida. Esta identificación no sólo permite trastornos patológicos reprimir, superar el complejo de Edipo, pero al mismo tiempo interiorizar los ideales y actitudes del progenitor del sexo opuesto. La función protectora de tal identificación, según el psicoanálisis, se extiende mucho más allá de la infancia y se manifiesta más tarde con la pérdida de un ser querido, de un ser querido, etc.
3) Identificación anaclítica. La identificación anaclítica es una identificación en la que un individuo sabe que al reprimirse y no realizar alguna acción recibirá una recompensa o aprobación.
4) Identificación con el agresor. La identificación con un agresor es una asimilación irrazonable a un objeto amenazante, que provoca miedo y ansiedad.
Los dos últimos tipos de identificación suelen coexistir juntos. Así, al interactuar con algunas personas, un individuo intenta evitar el castigo, y al comunicarse con otros, cumpliendo sus demandas, se esfuerza por recibir una recompensa.
5) Identificación con el entorno social. La identificación con el entorno social significa aceptar la relación complementaria entre ambos lados de la comunicación.
El objetivo de trabajar con la identificación es formar una actitud dialógica interna hacia la imago (en este caso, si me fusiono con la imago, me identifico con los demás; mi propia imagen, mi propio Yo, es sólo un molde de otra imagen, otro Yo ajeno, aquí el mío ha sido reemplazado por otro), sí, esto no es una fusión con la imagen de otra persona, sino un diálogo con él, esta es la conciencia de que estás presente en mí, pero eres tú, y Yo soy yo.
Esto no significa el derrocamiento de las autoridades, significa que junto con otras autoridades, mi Ser como autoridad debe aparecer. La comunicación dialógica con la autoridad es posible si en el diálogo participan dos autoridades, la mía y la tuya. De lo contrario, si hay una sola autoridad, siempre se trata del desplazamiento de otra, no de una autoridad, hacia la periferia de la comunicación. Necesita reflexionar constantemente, analizando su comportamiento: “¿Lo que hago lo hago yo o alguien más: padre, madre, maestro, jefe, otra autoridad? ¿Quizás me permití que me programaran trivialmente? ¿Te has convertido en un juguete de la voluntad de otra persona, de la autoridad de otra persona? Ciertamente hay que preguntarse: ¿cuándo me convertí en un juguete, cuándo jugué con la introducción de otro en mí?
introyección
La identificación está estrechamente relacionada con el mecanismo de introyección, es decir. inclusión del mundo externo en el mundo interno de una persona. Este último está más relacionado con la mentalidad, a diferencia de la identificación, que es situacional y se sustenta en características conductuales y expresivas. Esta relación se debe a que el proceso de identificación de una persona con otra puede ocurrir simultáneamente con la implicación de la personalidad del objeto amado en las propias experiencias.
jugando un papel
Una de las formas específicas de identificación puede incluir un mecanismo de protección llamado juego de roles, aunque algunos autores prefieren considerar este mecanismo como independiente. La base para desempeñar un papel es establecer control sobre los demás para liberarse de responsabilidad, obtener un determinado beneficio (recompensa), aumentar la propia importancia y garantizar la propia seguridad y tranquilidad estableciendo un patrón de comportamiento que no cambio en nuevas condiciones. Como ocurre con otras formas de defensa psicológica, desempeñar roles protege contra las “inyecciones”, pero al mismo tiempo priva al individuo de las relaciones cálidas que son tan necesarias para una existencia próspera. Un cambio para mejorar las condiciones objetivas de vida cambia poco en mejor lado en el destino de la persona que desempeña el papel.
Entonces, una mujer en el papel de esposa de un alcohólico, no importa cuántas veces se case, seguirá viviendo con un alcohólico. Y Cenicienta, si no deja el papel, nunca se librará del trabajo físico duro y sucio.
Formación de síntomas
Esta técnica llama la atención por su poder destructivo contra aquello para lo que supuestamente está diseñada para proteger. En general, la formación de síntomas debe considerarse una de las variedades de transferencia, es decir, el desplazamiento, cuyo objeto es el portador de este mecanismo de protección. La imposibilidad de identificar a un frustrante va acompañada de la imposibilidad de reaccionar con agresión hacia el culpable o hacia un objeto sustituto (desplazamiento). Y luego el sujeto de la agresión se convierte en el propio portador. La inversión o el retorno de la energía thanatos a uno mismo se debe a la imposibilidad fundamental de reaccionar externamente. Gracias a la presencia de la censura del Superyó, la agresión a otra persona, a los animales y a los objetos inanimados va acompañada de un remordimiento consciente o inconsciente, un sentimiento de culpa, que es el miedo al Superyó. Incluso se podría decir que la agresión que no se responde plenamente al exterior regresa sobre sí misma, enriquecida por temores a represalias y reproches de conciencia. Aquí hay dos cosas: si golpeas a alguien, entonces con la conciencia tranquila, o no lo golpeas en absoluto. Pero cada paliza a otro es, en última instancia, un golpe al propio superyó y al ego: volverse contra uno mismo da como resultado la formación de síntomas corporales y mentales, es decir, signos de enfermedad.
Los síntomas físicos del cuerpo incluyen: pies y manos fríos, sudoración, arritmia cardíaca, mareos, fuertes dolores de cabeza, presión arterial alta o baja, infarto de miocardio, hiperacidez, gastritis, úlceras de estómago, espasmos musculares, dermatitis, asma bronquial etc.
Los síntomas mentales son aún más infinitos: irritabilidad, mala concentración o distribución de la atención, estados depresivos, sentimientos de inferioridad, aumento de la ansiedad, autismo, etc.
Lidiar con los síntomas y las enfermedades es una solución única a los problemas irresolubles en la vida de un individuo. El síntoma se basa en la energía de la atracción. La persona realmente no podía resolver sus problemas, no podía sublimar los deseos primarios de libido y thanatos en objetos socialmente aceptables. Otros mecanismos de defensa tampoco solucionan el problema. Además, su uso intensivo inicia la formación de síntomas. Una persona abandona la esperanza de autorrealización en el mundo normal, en el proceso de interacción con las personas. Y a través del síntoma lo comunica a su entorno.
Conversión histérica
La conversión histérica (la unión de la energía psíquica al soma en forma de síntoma, en forma de anomalía, en forma de dolor) es una prueba de que la represión tuvo cierto éxito y que el problema psicológico no se realizó. Este problema pasó al nivel de la fisiología, al nivel del cuerpo y se quedó estancado. Y es imposible eliminarlo únicamente por medios fisiológicos (medicamentos, cirugía). Desde etiológicamente neurosis histérica tiene su origen en un problema psicológico, un “conflicto nuclear psicodinámico” (F. Alexander), entonces sólo es posible deshacerse de él por medios psicológicos. Freud, por ejemplo, hizo esto llevando al paciente a una situación psicotraumática; lo llamó en voz alta, obligó al paciente a “dar vueltas” en torno al problema todo el tiempo; eventualmente causó catarsis y así se deshizo del síntoma.
La huida hacia la enfermedad es un intento de resolver los problemas psicológicos y sociales de forma fisiológica, de deshacerse rápidamente de ellos transfiriéndolos al nivel de regulación fisiológica, agudizándolos hasta convertirlos en un síntoma doloroso. El beneficio de la enfermedad es doble. En primer lugar, el paciente recibe un trato completamente diferente: recibe más atención, más cuidado, más simpatía y lástima. A veces es sólo a través de una enfermedad, a través de un síntoma, que se recuperan las relaciones con el entorno que se habían perdido en un estado saludable.
Un niño de tres años que ha sido enviado al jardín de infancia no tendrá más remedio que enfermarse para poder regresar a casa con su amada madre.
En segundo lugar, el beneficio de la enfermedad es que se trabajará y tratará al paciente. La enfermedad es una llamada de ayuda externa. La enfermedad causa sufrimiento, pero también trae ayuda. Y quién sabe, tal vez el médico, trabajando con los síntomas, desentrañe y elimine las causas reales. Pero los beneficios de la enfermedad son extremadamente dudosos. En primer lugar, la enfermedad todavía provoca sufrimiento, a veces insoportable. En segundo lugar, si esto es cuidado, una huida hacia la enfermedad, entonces la sustitución dolorosa para satisfacer las necesidades todavía no es una satisfacción real del deseo, ni una solución real al problema. En tercer lugar, los síntomas dolorosos pueden llegar tan lejos, volverse tan crónicos y dolorosos, condiciones patologicas volverse tan irreversible que la recuperación de la enfermedad se vuelve imposible. Y el cuerpo se convierte en víctima de conflictos psicológicos no resueltos. Un yo débil resulta en un cuerpo débil, que a su vez se convierte en una coartada.
formaciones reactivas
La manifestación de la formación reactiva se inicia por el conflicto entre el deseo y la prohibición de su satisfacción por parte del Superyó estricto. En muchos casos, una persona se frustra porque tiene deseos socialmente inaceptables: le provocan conflictos internos y sentimientos de culpa. Este estado de frustración se produce incluso cuando estos sentimientos son subconscientes.
Uno de los medios psicológicos para suprimir tales sentimientos y resolver los conflictos internos entre el deseo y las normas internalizadas es el mecanismo de formación de reacciones: se forman actitudes y comportamientos conscientes que contradicen los deseos y sentimientos subconscientes inaceptables.
Un ejemplo de educación reactiva puede ser una situación común en la infancia de un niño: fue ofendido injustamente, quiere llorar. Este deseo es completamente legítimo y justificado tanto fisiológica como psicológicamente. Fisiológicamente, el llanto representa una liberación, una respuesta muscular y una relajación. Psicológicamente, el llanto responde a la necesidad de consuelo, cariño, amor y restauración de la justicia. Pero en el caso de un niño, esta necesidad de liberación y deseo de consuelo se enfrenta a una exigencia de su entorno, por lo general de personas muy significativas: “¡Los niños no lloren!” Esta exigencia es aceptada, recogida por la censura del Superyó, tanto más rápidamente cuanto más significativa es para el niño la persona que le exige seguir este mandamiento. La necesidad de llorar se detiene mediante contracciones del diafragma y tensión muscular. La acción interrumpida, el “llanto” gestáltico interrumpido se combina con su opuesto “los niños no lloran”. Esta gestalt no jugada sigue viva y atrae mucha energía, que se expresa en tensión constante, tensión muscular, comportamiento rígido e incapacidad para responder. La estrategia natural ante situaciones de resentimiento y pérdida ha cambiado hacia lo contrario, llevada a cabo bajo el estricto control del Superyó.
Como resultado de la formación reactiva, el comportamiento cambia en sentido contrario, con el signo opuesto. Al mismo tiempo, se preserva el objeto del deseo, el objeto de la relación. El signo de la relación cambia, en lugar de amor hay odio y viceversa. Una manifestación excesiva, excesiva y enfatizada de un sentimiento puede ser simplemente una indicación de que se basa en un sentimiento del signo opuesto. Y, por supuesto, la falta de sinceridad del sentimiento transformado reactivamente la siente aquel a quien se dirige este sentimiento.
Lauster señala que la formación reactiva demuestra de forma especialmente clara la falsedad del yo en relación conmigo mismo y con las personas que me rodean. Está claro que esta mentira es inconsciente, el verdadero conocimiento de uno mismo es a veces tan insoportable que no se puede realizar, y luego la persona se defiende de este conocimiento.
El amor y la ternura de un adolescente, a través del mecanismo de formación reactiva, se transforma en un comportamiento que, desde fuera, es lo opuesto a la ternura y al enamoramiento. El chico le da todo tipo de problemas a la chica: le tira del pelo, la golpea en la cabeza con un maletín y no la deja pasar. Como regla general, el niño no se da cuenta de las verdaderas razones de tanta atención “estrecha” hacia la niña.
Una censura un poco más antigua del Superyó permite amar al sexo opuesto, pero este Superyó ya ha heredado una moral estricta, que prescribe que el amor debe ir acompañado de un acompañamiento bastante cínico, bravuconería y prohibiciones de relaciones simples y sinceras. . En la llamada sabiduría popular, la educación reactiva recibirá su refuerzo en las afirmaciones: “Si acierta, es que ama”.
Muy a menudo, los rasgos de carácter que están altamente correlacionados con la ansiedad (timidez, timidez, etc.) se asocian con propiedades como la indecisión, el miedo, la modestia excesiva, pero también la rudeza ostentosa, el aumento de la agresividad, etc.
Regresión
Protección contra la ansiedad. Se caracteriza por el retraimiento en un período anterior de la vida, lo que conduce al descuido, el infantilismo, la espontaneidad y la susceptibilidad.
Como mecanismo protector de la personalidad, fue estudiado y descrito por S. Freud. Freud escribió que debemos distinguir tres tipos de regresión:
· actual, causado por el funcionamiento del aparato mental;
· temporario, en el que vuelven a entrar en juego los métodos anteriores de organización mental;
· formal, sustituyendo los métodos convencionales de expresión y representación figurativa por otros más primitivos.
Estas tres formas están fundamentalmente unidas, ya que lo que es más antiguo en el tiempo resulta al mismo tiempo más simple en la forma.
La especificidad de los mecanismos de defensa regresivos es el predominio de su posición pasiva e indica incertidumbre en la toma de sus propias decisiones. En este caso, es el yo personal el que retrocede, demostrando su debilidad y conduciendo a una simplificación (infantilización) o desajuste de las estructuras conductuales.
Sublimación
En psicología, el concepto de sublimación fue utilizado sistemáticamente por primera vez por S. Freud, quien lo entendió como el proceso de transformar la libido en una aspiración sublime y una actividad socialmente aceptable.
La elección de la sublimación como principal estrategia adaptativa atestigua el poder mental del individuo, las formaciones centrales de su autoconciencia.
resaltemos dos tipos principales de sublimación:
a) sublimación, en la que se conserva el objetivo original por el que se esfuerza la personalidad - sublimación primaria;
b) sublimación secundaria, en el que se abandona el objetivo original de la actividad bloqueada y se elige un nuevo objetivo, para lograr el cual se organiza un mayor nivel de actividad mental.
Una persona que no haya logrado adaptarse con la ayuda del primer tipo de sublimación puede pasar al segundo.
Agotamiento emocional
El agotamiento emocional es un mecanismo de defensa psicológica desarrollado por un individuo en forma de exclusión total o parcial de las emociones en respuesta a un impacto traumático. Se manifiesta como un estado de agotamiento físico y mental provocado por un sobreesfuerzo emocional, que se reduce debido a la formación de un estereotipo de comportamiento emocional por parte del individuo. A menudo, el agotamiento emocional se considera una consecuencia del fenómeno de la deformación profesional en el ámbito de las profesiones humano-humanas.
Compensación
La compensación es un mecanismo de defensa psicológica destinado a corregir o reponer la propia inferioridad física o mental, real o imaginada, cuando las funciones inferiores del cuerpo se “igualan”. Este mecanismo de defensa psicológica suele combinarse con la identificación. Se manifiesta en intentos de encontrar un reemplazo adecuado para un defecto real o imaginario, un defecto de un sentimiento intolerable con otra cualidad, la mayoría de las veces fantaseando o apropiándose de las propiedades, ventajas, valores y características de comportamiento de otra persona. A menudo esto ocurre cuando es necesario evitar conflictos con esta persona y aumentar el sentido de autosuficiencia. Al mismo tiempo, los valores, actitudes o pensamientos prestados se aceptan sin análisis ni reestructuración y, por lo tanto, no pasan a formar parte de la personalidad misma.
Varios autores creen razonablemente que la compensación puede considerarse como una forma de protección contra un complejo de inferioridad, por ejemplo, en adolescentes con comportamiento antisocial, acciones agresivas y criminales dirigidas contra el individuo. Probablemente estemos hablando de una sobrecompensación o de una regresión similar en contenido a la inmadurez general de la salud mental.
Otra manifestación de los mecanismos de defensa compensatoria puede ser una situación de superación de circunstancias frustrantes o de sobresatisfacción en otras áreas. - por ejemplo, una persona físicamente débil o tímida, incapaz de responder a amenazas de violencia, encuentra satisfacción humillando al delincuente con la ayuda de una mente sofisticada o astuta. Las personas para quienes la compensación es el tipo de defensa psicológica más característico a menudo resultan ser soñadores que buscan ideales en diversas esferas de la vida.
complejo de jonás
Complejo de Jonás: caracterizado por el miedo a la propia grandeza, la evasión del destino, la huida de los talentos, el miedo al éxito.
Martirización
La martirización es un mecanismo psicológico mediante el cual una persona logra resultados deseados dramatizando la situación, llorando, gimiendo, convulsionando, provocando lástima en los demás, “trabajando para el público”. Un ejemplo de casos extremos de manifestaciones de martirización es el falso suicidio.
sentimiento inverso
El sentimiento opuesto es una de las formas de manifestar la inversión de la atracción hacia su opuesto; se trata de un proceso en el que el objetivo de la pulsión se transforma en un fenómeno de signo opuesto y la pasividad es reemplazada por la actividad.
Petrificación
La petrificación es una ausencia protectora de la manifestación externa de los sentimientos, un "adormecimiento del alma" con relativa claridad de pensamiento, a menudo acompañada de un cambio de atención hacia fenómenos de la realidad circundante que no están relacionados con el evento traumático.
Rechazo de la realidad
El rechazo de la realidad es un término freudiano que denota la especificidad de este método de defensa en el que el sujeto se niega a aceptar la realidad de una percepción traumática.
Cancelación de lo que alguna vez fue
Cancelación de lo que alguna vez fue: el sujeto finge que sus pensamientos, palabras, gestos y acciones anteriores no tuvieron lugar en absoluto: para ello se comporta exactamente al revés.
Reacción
La respuesta es una liberación emocional y una liberación del afecto asociado con los recuerdos de un evento traumático, como resultado de lo cual este recuerdo no se vuelve patógeno o deja de serlo.
Inclinación
El desplazamiento es un caso en el que el sentimiento de tensión, significado, importancia de cualquier idea pasa a otras cadenas de asociaciones asociadas con la primera.
Fijación
La fijación es una fuerte conexión con una persona o imágenes específicas, que reproduce el mismo método de satisfacción y se organiza estructuralmente en la imagen de una de las etapas de dicha satisfacción. La fijación puede ser relevante, explícita o puede seguir siendo una tendencia predominante, permitiendo al sujeto la posibilidad de regresión. En el marco de la teoría del inconsciente de Freud, esta es una forma de incluir en el inconsciente ciertos contenidos inmutables (experiencias, imágenes, fantasías) que sirven como soporte del deseo.
Entonces, analizamos qué son los mecanismos de defensa psicológica, qué tipos existen y opciones de clasificación. En el próximo capítulo, veremos una de las opciones para diagnosticar MPD, a saber, LSI (índice de estilo de vida) e intentaremos realizar un estudio nosotros mismos en un grupo de personas que utilicen esta técnica.
Todos hemos oído hablar de locos e incluso los vemos habitualmente. Contamos chistes sobre ellos, tenemos miedo y, lo más importante, evitamos su compañía. Me pregunto si este patrón de comportamiento es correcto.
El problema de las actitudes hacia las personas con enfermedad mental
Por desgracia, prácticamente no hay personas completamente sanas. Todo el mundo sufre de algo, algunos con secreción nasal, otros con gastritis, otros con radiculitis, otros con qué. Las enfermedades del cuerpo son percibidas por la sociedad como algo común, casi como la norma. A todos les pasa. La actitud es radicalmente diferente cuando el cerebro y el alma se ven afectados. Esto se debe principalmente al hecho de que las personas con enfermedades mentales a menudo se comportan de manera impredecible y, por lo tanto, causan miedo. Esperamos que este artículo ayude al menos a mejorar el entendimiento mutuo entre las personas que generalmente se consideran saludables y aquellas que, en su opinión, están más allá de la norma.
La corteza cerebral, donde se esconde la parte consciente de nuestro “yo”, es uno de los tejidos más jóvenes de nuestro cuerpo. Joven en términos de desarrollo en el proceso de evolución - filogénesis. En la corteza no todo está tan optimizado y perfeccionado como, por ejemplo, en los músculos o los huesos, cuyo periodo de desarrollo es mucho más largo. Pero al mismo tiempo, la corteza cerebral de todo el cuerpo humano es la más compleja en su fisiología. Si intentas entender de alguna manera qué es esto, con la ayuda de una alegoría, entonces imaginas un instrumento musical muy preciso y complejo, que posee la mayor gama posible de notas en toda la riqueza de sus timbres y semitonos. Es enorme como el planeta Tierra, pero en él interactúan detalles del tamaño de una fracción de milímetro. ¿Crees que es fácil tocar música con un instrumento así? Pero nuestro proceso de pensamiento y otras cosas que nos definen como personas son una música similar de la vida, creada precisamente por una multitud de pequeños ladrillos.
El número de células nerviosas en el cerebro es de decenas de miles de millones.
 Hasta ahora, nadie ha entendido realmente cómo toda esta diversidad finalmente se fusiona en un todo único. Hay muchas teorías, tanto científicas como religiosas: la humanidad ha estado buscando una manera de entenderse a sí misma y al mundo que la rodea, probablemente desde sus inicios. Lo importante es que al final toda la compleja estructura del cerebro queda subordinada a un todo único que lo une, al que estamos acostumbrados a llamar la palabra "yo".
Hasta ahora, nadie ha entendido realmente cómo toda esta diversidad finalmente se fusiona en un todo único. Hay muchas teorías, tanto científicas como religiosas: la humanidad ha estado buscando una manera de entenderse a sí misma y al mundo que la rodea, probablemente desde sus inicios. Lo importante es que al final toda la compleja estructura del cerebro queda subordinada a un todo único que lo une, al que estamos acostumbrados a llamar la palabra "yo".
El concepto de norma y patología en los procesos mentales.
Si, por ejemplo, una cuerda de un instrumento musical por alguna razón pierde sus propiedades, ya sea por oxidación, por debilitamiento de la tensión adecuada o por alguna otra razón, entonces la nota de la que es responsable esta cuerda comienza a sonar falsa. Sin embargo, a pesar de esto, todavía es posible reproducir música de alguna manera. También se puede tocar cuando hay más notas desafinadas. Pero aún así, si el número de cuerdas rotas alcanza un cierto nivel, ya no será posible reproducir música: el conjunto de sonidos producidos comenzará a representar una cacofonía.
Así es más o menos como funciona el nuestro. El cerebro percibe información a través de los sentidos, la procesa y genera orientación para la acción. Las violaciones en cualquiera de estos enlaces son las notorias cuerdas rotas.
Probablemente no sea ningún secreto para los lectores que la información no se transmite a forma directa para nuestro “yo”, de alguna manera ya ha sido preprocesado por el cerebro. Y los engaños de la percepción, por regla general, no se generan en los sentidos, sino directamente en ellos. Un ejemplo se puede ver en la imagen. 
Las líneas horizontales de esta figura son, de hecho, paralelas, por mucho que nuestra mente se niegue a creerlo. Fue engañado, enganchado por sus propios estereotipos. Pero en este caso todo está bien, porque el artista, conociendo las peculiaridades de nuestra percepción, nos engañó deliberadamente. Si comenzamos a percibir algo distorsionado en la realidad cotidiana, entonces comienzan los problemas. Juzgamos incorrectamente el mundo que nos rodea, hacemos comparaciones incorrectas y comenzamos a comportarnos de manera anormal ante los ojos de aquellas personas que tienen todo en orden con su percepción. Por ejemplo, si comenzamos a percibir objetos inexistentes con algún órgano sensorial, entonces se trata de alucinaciones.
Pueden producirse distorsiones, como se ha mencionado anteriormente, en cualquiera de los enlaces. Con una interpretación incorrecta de circunstancias y situaciones, comienzan los trastornos delirantes. Una persona percibe incorrectamente las palabras y acciones de otros que se dirigen a él (el llamado engaño de actitud), o percibe incorrectamente su posición en el mundo (por ejemplo, el engaño de su propia grandeza), o algo más.
La dirección de los errores en la autoidentificación está determinada por el nivel de discusión de individuos específicos u otros seres vivos por parte de la sociedad. Si alguna vez estos pacientes a menudo se imaginaban a sí mismos, por ejemplo, como Napoleones, hoy en día es mucho más "aceptado" considerarse extraterrestres o santos religiosos.
Si el daño ocurre en algún lugar al nivel de procesar información diversa y combinarla en un solo todo, entonces se interrumpen los procesos lógicos. Las conclusiones paradójicas de situaciones obvias son otro síntoma llamado paralógico. Estos son los varios síntomas, por desgracia, mucho, porque, como ya se ha dicho, en la música de nuestra autoconciencia hay muchas cuerdas diferentes.
¿Cómo se desarrolla la enfermedad mental?
Si la sujeción de la cuerda comienza a cambiar sus propiedades, entonces está lejos de ser un hecho que la nota producida comience inmediatamente a desafinar. El sonido puede volverse más duro o más suave, cambiar ligeramente en profundidad o timbre, pero sólo será falso si aparece falta de armonía en la vibración de la cuerda. Lo mismo ocurre con la patología mental: la línea es muy arbitraria. Intentemos explicarlo con el ejemplo de uno de los “cambios” mentales que son bastante comunes en la sociedad. 
Hay personas con una forma de pensar sencilla, sin excesos en diversas abstracciones. Tienen menor variabilidad, pero mucha mayor estabilidad. Ésta es la norma. También hay personas con niveles muy desarrollados. pensamiento abstracto, que ofrece una mayor abundancia de interpretaciones diferentes de los mismos objetos: artistas, inventores, soñadores, etc. Esta es también una variante de la norma. Pero cuando, por alguna razón, entre toda la variedad posible de opciones para la realidad, una persona elige conscientemente la que está más alejada de ella, y no solo la elige como una opción, sino que también cree que en realidad refleja cualitativamente la realidad, entonces Esto ya es el comienzo de una desviación de la norma, que solíamos llamar paranoia. 
Este síntoma se desarrolla dinámicamente y tiene sus propios grados de gradación: como regla general, una persona propensa a las abstracciones primero desarrolla una perspicacia y una astucia extraordinarias, y luego, cuando el cerebro ofrece demasiadas interpretaciones, el "yo" no puede hacer frente y comienza a elegir lo irreal. algunos de ellos - la persona se vuelve paranoica La cuerda ha cruzado la línea de la falta de armonía.
La traducción directa de la palabra "paranoia" del griego antiguo es "pensamiento circular".
Parece que hemos descubierto un poco cómo sucede todo con síntomas individuales. Veamos ahora todo el asunto. Los “hilos” que componen nuestra personalidad rara vez “se caen del conjunto” uno por uno. Los trastornos del proceso de pensamiento forman patrones debido al alto nivel de interconexiones en la información que se procesa. Como resultado, se puede rastrear un patrón de desarrollo de síntomas en enfermedades mentales específicas. Si, por conveniencia, hablamos de los ejemplos ya dados, las mismas alucinaciones suelen acompañar a los delirios.
Además de todo esto, nuestro “yo” no se compone sólo de la pura lógica de las inferencias. También hay emociones, estados de ánimo y mucho más. Cuando estos “hilos” se alteran, surgen fobias, manías, etc.
La esquizofrenia como problema central en psiquiatría
Pues bien, uno de los trastornos más tristes de nuestra alma en su esencia y consecuencias es, sin duda, la esquizofrenia. Domina tanto en su distribución como en su destructividad hacia un “yo” específico.
Los científicos aún no han llegado a un consenso sobre los aspectos del diagnóstico de esta enfermedad, es decir, qué se considera exactamente esquizofrenia y qué se consideran otras desviaciones de la norma. Sin embargo, se trata de cuestiones de facetas, no de fondo. Si nos fijamos en el nombre de la enfermedad en sí, la traducción literal del griego antiguo sería “mente dividida”. En principio, refleja plenamente la esencia de la patología: nuestro "yo" pierde su integridad.

De verdad, ¿has visto una escoba? Parece ser una colección de diferentes pajitas, pero sin embargo actúan en conjunto en interés común. Porque se unen mediante alambre, hilo o un trozo de tela. Esta constricción es nuestro "yo", que reúne los procesos mentales en un todo coherente. ¿Qué pasa si dañas la cuerda de una escoba? Las pajitas comenzarán a deslizarse y en algún momento se desmoronarán. Esto ocurre aproximadamente lo mismo con la personalidad de un paciente con esquizofrenia. Los pensamientos primero comienzan a correr como hormigas en un hormiguero revuelto, luego comienzan a desviarse cada vez más de sus trayectorias habituales y luego corren completamente como quieren, independientemente de nosotros. 
Lo más triste es que, contrariamente a los errores comunes de la percepción común, ni la memoria ni el intelecto sufren. Al principio, en primeras etapas En la esquizofrenia, los pacientes son muy conscientes de lo que les sucede durante mucho tiempo, pero no pueden hacer nada. Lamentablemente, las consecuencias directas de esta conciencia son a menudo intentos de suicidio, agresión e irascibilidad. En la siguiente fase del desarrollo de la esquizofrenia, cuando las "pajitas" se deshacen, la escisión se convierte en una desintegración de la personalidad y la persona deja de ser ella misma en el sentido literal de la palabra. El fin de la esquizofrenia en la gran mayoría de los casos es muy triste: el llamado síndrome apato-abúlico. En términos más simples, esto es ausencia total voluntad y aspiraciones. Una persona se convierte en algo parecido a una planta.
Esperamos que nuestro artículo te haya ayudado a comprender un poco el complejo y dramático mundo de quienes solíamos llamar en una palabra sencilla"loco". Que en realidad están lejos de ser tontos, que no todo es fácil y lejos de ser divertido. Pronto continuaremos nuestra excursión al mundo de la psiquiatría y, aplicando los conocimientos adquiridos hoy, te resultará más fácil descubrir cómo comportarte con los enfermos mentales. y lo más importante, cómo protegerse a usted y a sus seres queridos de estos problemas.
Vídeo sobre el hospital psiquiátrico que lleva el nombre de N.A. alekseeva
Humano...
La defensa psicológica fue considerada en el marco del psicoanálisis (S. Freud, A. Freud, A. Adler, K. G. Jung, K. Horney, E. Erikson, E. Fromm), la psicología humanista (A. Maslow, K. Rogers), Psicología Gestalt (V. Reich, F. Perls), psicología doméstica (D. B. Uznadze, V. N. Myasishchev, F. V. Bassin, F. E. Vasilyuk, L. I. Antsyferova, R. M. Granovskaya, Nikolskaya I.M., Sokolova E.T., Kryukova T.L., Libin A.V., Rusina N.A., etc. ).
Lo que es común es que protección psicológica Se entiende como un sistema de estabilización de la personalidad que elimina el malestar psicológico.
La defensa psicológica se describió por primera vez en el paradigma del psicoanálisis. Como es sabido, la estructura de la personalidad según Freud incluye el “ello”, el “yo” y el “superyó”. Los instintos y deseos del “Ello” (asocial y egoísta según Freud), expulsados de la conciencia, luchan por ser satisfechos. Esta energía es el "motor" del comportamiento humano. Pero el “Super-Yo” (las normas sociales) les pone freno y, por lo tanto, hace posible que las personas existan juntas. El desarrollo mental y social de una persona pasa por el establecimiento de un equilibrio entre los instintos y las normas culturales: el "yo" de una persona se ve obligado a buscar constantemente un compromiso entre la energía del inconsciente que fluye y lo permitido por la sociedad. Este equilibrio, compromiso, se establece mediante los mecanismos protectores de la psique. Z. Freud estudió la relación entre ciertos tipos de enfermedades mentales y neurosis. Definió la defensa como un mecanismo que opera en una situación de conflicto y tiene como objetivo reducir el sentimiento de ansiedad que surge en el proceso. Vio la solución al conflicto en la traducción de experiencias traumáticas del inconsciente a la conciencia y su respuesta (1894). S. Freud vio la posición del psicoterapeuta como una autoridad absoluta, la única parte activa en la interacción con el paciente, que se centra en identificar y analizar los conflictos de personalidad.
El concepto de “mecanismos de defensa” fue introducido por A. Freud, quien los consideró como automatismos perceptivos, intelectuales y motores que surgieron en el proceso de aprendizaje involuntario y voluntario, y se dio una importancia decisiva en su formación a los eventos traumáticos en la esfera. de las primeras relaciones interpersonales (1936).
Los seguidores del psicoanálisis, con puntos de vista similares sobre la comprensión de los mecanismos de defensa como una propiedad integral del individuo, definen de diferentes maneras las fuentes de los conflictos que los ponen en acción: C. G. Jung conecta el conflicto interno con la discrepancia entre las necesidades del entorno externo. y la actitud tipológica del individuo; A. Adler ve el origen en el conflicto entre los sentimientos de inferioridad y el deseo de poder; K. Horney señala el conflicto entre aspiraciones básicas y la satisfacción de necesidades neuróticas incompatibles; E. Erickson - con crisis de personalidad psicosocial; E. Fromm ve la razón en el conflicto entre la libertad y el mantenimiento de una sensación de seguridad. A. Maslow ve en los mecanismos de defensa obstáculos internos para una percepción adecuada y el posterior dominio realista de la situación. En contraste con la comprensión psicoanalítica de la defensa psicológica como condición necesaria para evitar la neurosis, como forma de eliminar el conflicto y como factor de desarrollo de la personalidad, A. Maslow cree que la defensa es un factor que impide el crecimiento personal.
La práctica psicoterapéutica de K. Rogers no se centró en identificar y analizar los conflictos de personalidad (a diferencia de Freud), sino en crear las condiciones para la autoaceptación y la autorrealización de la personalidad del cliente. Enfatizó que la influencia del terapeuta no debe dirigirse directamente al cliente (como en el psicoanálisis), sino sólo a la situación en la que se encuentra el cliente, de modo que corresponda a la posibilidad de actualizar “aquí y ahora” la experiencia del cliente. lo cual es amenazante para él. En el contexto de la interacción con un terapeuta, la resistencia empíricamente observada del cliente, según K. Rogers, es una forma de cambiar la situación amenazante en la que se encuentra, y no una defensa en el proceso de toma de conciencia. La función principal del terapeuta es proporcionar una situación en la que el cliente pueda bajar sus defensas y mirar objetivamente sus pensamientos, sentimientos y conflictos reales. Z. Freud sugiere que una persona afronte sus conflictos en el "mundo del conflicto", y K. Rogers, en el "mundo de la empatía". En ambos casos, la persona tiene una nueva comprensión de la situación y puede actuar de manera diferente. Sin embargo, en el primer caso, la otra persona actúa para el cliente como un adversario real o potencial, y en el segundo, como amigo y aliado (según V.I. Zhurbin).
El problema de la defensa psicológica también fue objeto de consideración por parte de los representantes de la psicología Gestalt. V. Reich introdujo el concepto de "armadura de carácter" y "armadura corporal" como fenómenos de protección constante. F. Perls continuó la idea de que la defensa psicológica aparece en el "lenguaje corporal" y la desarrolló hasta convertirla en la teoría de la unidad del cuerpo y la psique. Como indicador y criterio central de la salud personal, F. Perls propuso un equilibrio entre el individuo y el medio ambiente, logrado mediante la conciencia de uno mismo y de sus necesidades.
La investigación y los conceptos de defensa psicológica desarrollados en la ciencia psicológica rusa se basan en dos enfoques principales: la teoría de la actitud de D. B. Uznadze y la teoría de las relaciones de V. N. Myasishchev. Pero, en contraste con el énfasis psicoanalítico en el conflicto entre la conciencia y el inconsciente, el énfasis se desplaza hacia la disonancia entre diferentes sistemas de actitudes. Entre los investigadores nacionales, la mayor contribución al desarrollo del problema de la defensa psicológica la hizo F.V. Bassin. No estaba de acuerdo categóricamente con la posición del psicoanálisis de que la salud mental es "el último recurso para eliminar el estrés emocional causado por el conflicto entre el consciente y el inconsciente" y creía (como Zeigarnik, E.T. Sokolova y otros) que la defensa psicológica es normal, un trabajo diario. Mecanismo de la conciencia humana. Otros investigadores (V.A. Tashlykov, F.E. Vasilyuk, etc.) creen que los mecanismos de protección limitan el desarrollo óptimo del individuo, su "propia actividad", "alcanzando un nuevo nivel de regulación e interacción con el mundo", proponen R.M. Granovskaya, I.M. Nikolskaya. Distinguir entre defensa psicológica patológica o formas inadecuadas de adaptación y “normal, preventiva, constantemente presente en nuestra vida cotidiana”. Se llevó a cabo una interpretación amplia de la defensa psicológica en el marco de la teoría de la personalidad (L. I. Antsyferova, F. E. Vasilyuk, B. V. Zeigarnik). F. E. Vasilyuk ofrece una tipología de situaciones críticas que desencadenan la acción de los mecanismos de defensa. Estos incluyen, a medida que se vuelven más complejos, el estrés, la frustración, los conflictos y las crisis. L.I. Antsyferova reduce los mecanismos de defensa a tres estrategias principales de afrontamiento: constructiva, no constructiva y contraproducente. L.I. Antsyferova también señala la influencia de los rasgos de personalidad en la elección de estrategias e identifica dos tipos de personalidad: la interna, orientada a afrontar con éxito, y la externa, confiada en su propia incapacidad.
La actualización de los mecanismos de defensa psicológica se ve facilitada por situaciones que representan una prueba seria para una persona, que en cierta medida exceden sus recursos internos y van más allá del alcance de su desarrollo actual. La protección psicológica no está determinada por el evento objetivo como tal, sino por el significado subjetivo de este evento para una persona.
La principal tarea de la defensa psicológica es eliminar el malestar psicológico y no resolver realmente la situación.
16 mecanismos de defensa psicológica según R. Plutchik:
Actividad física (“¡haz algo!”) - reducir la ansiedad provocada por un impulso prohibido permitiendo su expresión directa o indirecta sin desarrollar sentimientos de culpa.
Compensación (“pero yo... todavía lo soy... algún día yo...") - un intento intensivo de corregir o encontrar un sustituto adecuado para un fallo físico o psicológico real o imaginario.
Negación (“¡no te des cuenta!”) - falta de conciencia de determinados acontecimientos, elementos de la experiencia de la vida o sentimientos que resultan dolorosos si se es consciente de ellos.
Sustitución (“¡ese es el culpable de todo!”)- la liberación de emociones ocultas, normalmente ira, sobre objetos, animales o personas percibidas como menos peligrosas para el individuo que aquellos que realmente provocaron la emoción.
Fantasía (“¡alivia la ansiedad en otro mundo!”) - escapar en la imaginación para evitar problemas reales o evitar conflictos.
Identificación (“¡Sé así!”)- modelado inconsciente de las actitudes y el comportamiento de otra persona como una forma de aumentar la autoestima o afrontar una posible separación o pérdida.
Intelectualización (“¡repensar esto!”) - control inconsciente de las emociones y los impulsos mediante una dependencia excesiva de la interpretación racional de los acontecimientos.
Introyección (“¡no sé de dónde sacaste esto!”) - apropiación de valores, normas o rasgos de carácter de otras personas para prevenir conflictos o amenazas por su parte.
Aislamiento (¡aíslate para no sentirlo!) - percepción de situaciones emocionalmente traumáticas o recuerdos de ellas sin el sentimiento de ansiedad naturalmente asociado a ellas.
Proyección (“¡atribuye tus defectos a otra persona!”) - reflejo inconsciente de los propios pensamientos, propiedades o deseos emocionalmente inaceptables y su atribución a otras personas.
Racionalización (“¡encuentra una excusa para esto!”) - encontrar razones plausibles para justificar acciones causadas por sentimientos reprimidos e inaceptables.
Formación de una reacción (“¡revertirla!”) - impedir la expresión de deseos inaceptables, especialmente sexuales o agresivos, desarrollando o enfatizando actitudes y comportamientos contrarios.
Regresión (“¡llora por eso!”) - reversión bajo estrés a patrones de comportamiento y satisfacción anteriores o más inmaduros.
Supresión (“¡no recuerdes esto!”)- exclusión de la conciencia del significado y las emociones asociadas, o de la experiencia y las emociones asociadas.
Sublimación (“¡transfórmalo!”) - satisfacción de sentimientos instintivos o inaceptables reprimidos, especialmente sexuales o agresivos, mediante la implementación de alternativas socialmente aprobadas.
Cancelación (“¡táchalo!”) - conductas o pensamientos que contribuyen a la anulación simbólica del acto o pensamiento anterior, acompañados de ansiedad severa o sentimientos de culpa.
Los mecanismos mentales son un conjunto holístico de estados y procesos mentales que implementan el movimiento hacia un determinado resultado de acuerdo con una secuencia estándar o que ocurre con frecuencia.
"Los "mecanismos psicológicos" es un concepto que fusiona una descripción figurativo-metafórica (el principio rector del "mecanismo" genérico) y la idea científica de los procesos intrapsíquicos que aseguran la eficacia, en nuestro caso, de la influencia psicológica". así describe E. L los mecanismos psicológicos Dotsenko
Dependiendo de los mecanismos psicológicos implicados y de la naturaleza de los procesos intrapersonales, se distinguen varios tipos de manipulaciones.
Modelo de manipulación basada en la percepción
♦ Implicación – percepción a través de una imagen.
♦ Objetivos – deseos, intereses del destinatario.
♦ Antecedentes – asociaciones intermodales, correspondencia de la imagen con el motivo previsto como objetivo de influencia.
♦ Inducción – actualización directa del motivo, seducción, provocación.
Las técnicas más simples se basan en la presentación de estímulos que actualizan la necesidad necesaria del manipulador. La gran mayoría de, por ejemplo, trucos sexuales se basan en este principio: exponer zonas del cuerpo, enfatizar formas eróticamente atractivas, utilizar movimientos y gestos asociados a juegos sexuales, etc.
Técnicas de naturaleza similar se basan en el control directo de la imaginación del destinatario. Encontramos un ejemplo instructivo de A. S. Pushkin en "El cuento del zar Saltan". Ésta es la historia de cómo el príncipe Guidon consiguió que el padre zar visitara su ciudad en la isla de Buyan. La manipulación radica en el hecho de que Guidon nunca invitó a Saltan a su casa, limitándose cada vez a transmitirle saludos, sino que al final esperó la visita (¡no invitada!). Se calculaba que después de las historias de los sorprendidos comerciantes sobre lo que vieron en la isla de Buyan, el propio rey expresaría su deseo de visitar a su nuevo vecino. Por eso Guidon intentó sorprender a los comerciantes: la primera técnica de manipulación fue probada con éxito en ellos varias veces. Su principio es simple: a la mayoría de las personas les resulta difícil resistirse a contar cosas asombrosas y sorprender al oyente con ellas. La segunda técnica, inducir en Saltan el deseo de visitar Guidon, se basa principalmente en la curiosidad, a la que, sin duda, también están sujetos los zares.
Modelo de manipulación orientada a lo convencional
♦ Participación – con la ayuda de esquematismos especiales: reglas, normas, escenarios.
♦ Los objetivos son patrones de comportamiento ya preparados.
♦ Antecedentes: programas de vida socialmente dados y aprendidos individualmente, escenarios de comportamiento aceptados por el destinatario, ideas adquiridas personalmente sobre lo que se debe hacer, etc.
♦ Incentivos – distribución de roles, escenarios apropiados, recordatorios (sobre acuerdos, sobre comunicación, sobre lo que se debe hacer, sobre prohibiciones, sobre lo que se espera, etc.).
Dondequiera que las normas y tradiciones sociales sean fuertes, habrá una víctima adecuada para el manipulador. El propio concepto de cultura incluye un sistema de prohibiciones y tabúes que toda persona educada debe tener en cuenta. Quienes se toman esto demasiado literalmente y siguen las reglas con demasiada diligencia acaban inevitablemente entre los robots convencionales. Ofrecemos varias ilustraciones humorísticas para esta tesis. La mayoría de las veces se burlan de la adherencia a las tradiciones de los británicos.
El barco aterrizó en una isla deshabitada. Al desembarcar en la orilla, el equipo encontró allí a un inglés que hacía tiempo había escapado de un naufragio, así como tres casas que había construido.
– ¿Realmente construiste todo esto tú mismo? ¡Increíble! ¿Pero por qué tú solo necesitas tres casas? – los viajeros estaban perplejos.
– Este primero es mi hogar (también es mi fortaleza); el segundo es el club al que voy; el tercero es un club al que no voy.
Otro episodio de la vida de un robot convencional, de nuevo, al parecer, inglés.
A altas horas de la noche, el mayordomo se atrevió a perturbar la paz de su amo para informar:
– Señor, lo siento… Un desconocido entró al dormitorio de su esposa por la ventana…
- John, trae mi arma y mi traje de caza. ¿Supongo que una chaqueta a cuadros sería apropiada para la ocasión?
Con toda la rigidez del marco restrictivo de las tradiciones, hay que admitir lo necesarias que son como atributo de una persona culta. Antoine de Saint-Exupéry lo expresó muy precisamente a este respecto: “Las reglas de conducta a veces se parecen a los ritos rituales: parecen sin sentido, pero educan a las personas”. El hecho de que sean utilizados por manipuladores supone un coste sociopsicológico inevitable.
Un hombre se arrastra por un desierto desierto y bochornoso, repitiendo apenas audiblemente:
- Bebe, bebe, bebe...
Otro hombre se arrastra hacia él y le susurra:
- Corbata, corbata, corbata...
El primer viajero incluso dejó de gemir y se indignó:
- ¿Qué clase de corbata es cuando te mueres de sed?
– A tres kilómetros de aquí encontré un restaurante donde hay agua, jugos y coñac. Pero no te dejarán entrar sin corbata.
Estos estrictos seguidores de las tradiciones parecen pedir que se encuentre a alguien para el papel de líder manipulador y que comience a liderarlos.
El retrato de un robot convencional, un ciudadano soviético respetuoso de la ley, fue pintado por Mikhail Zhvanetsky con su famoso estilo humorístico.
Hola?... ¿Es la policía?... Dime, ¿no me llamaste?... Regresé de un viaje de negocios y los vecinos dicen que alguien vino con una citación, me llamaron a alguna parte... Chizhikov Igor Semenovich , Lesnaya, 5, apartamento 18... No sé de qué negocio... No, no estoy en la tienda... No, la rubia no... 33... Estoy por si acaso . ¿Y si tú... No llamaste... Quizás un robo?... Yo no... Pero nunca se sabe... ¿Quizás alguien calumniado?... ¿Quizás lo sabes?... No, nada todavía. ¿Entonces no llamaste?... Perdón por molestarte.
Hola?.. ¿Esta es la oficina de registro y alistamiento militar?..
…
¿Hola?.. ¿Es este tribunal?.. ¿Hola?..
…
¿Es esto un dispensario?...
…
¡Hola! ¿Es la policía?... Éste es Chizhikov, del dispensario. Me dijeron que me pusiera en contacto contigo. No rubio... La cara está limpia. Ciento sesenta y siete, cuarenta, treinta y tres, azul... Aún así entraré... Bueno, por favor, terminemos... ¿Podemos?... Gracias. Estoy corriendo...
Modelo de manipulación orientada a operaciones
♦ Participación: mediante el uso de automatismos como el poder de los hábitos, la inercia, las habilidades y la lógica de las acciones.
♦ Objetivos – formas habituales de comportamiento y actividad.
♦ Antecedentes – inercia, el deseo de completar la Gestalt.
♦ Incentivo: presionar al destinatario para que active la automaticidad correspondiente.
Ejemplos de manipulaciones de este tipo son la ya mencionada fábula de Krylov "El cuervo y el zorro" y la pesca.
Modelo de manipulación orientada a la inferencia.
♦ Implicación – esquema cognitivo, lógica interna de la situación, inferencia estándar.
♦ Objetivos – patrones de procesos cognitivos, actitudes cognitivas.
♦ Antecedentes: eliminación de la disonancia cognitiva.
♦ Incentivo – pista, “acertijo”, imitación de intentos de resolver un problema.
Este tipo de manipulación lo llevan a cabo los investigadores más exitosos en los casos en que se tiene confianza en que el sospechoso realmente ha cometido un delito, pero no hay pruebas suficientes para acusarlo. El investigador le da al criminal cierta información, lo que lo incita a tomar medidas para destruir las pruebas y lo sorprende en esto. Esto es exactamente lo que hizo el detective Columbo en la famosa serie.
Modelo de manipulación centrado en las estructuras de la personalidad.
♦ Participación – acción, toma de decisiones.
♦ Objetivos – estructuras motivacionales.
♦ Antecedentes: aceptar la responsabilidad por una elección hecha a partir de la duda.
♦ Incentivo – actualización del conflicto intrapersonal, imitación del proceso de toma de decisiones.
La manipulación que llamamos “quiero consultar contigo” es muy indicativa en este sentido. El manipulador, al recibir un consejo, responsabiliza de las consecuencias a quien dio este consejo. En los capítulos correspondientes mostraremos cómo lo utilizan los manipuladores en las relaciones oficiales y comerciales, en las relaciones entre padres e hijos.
Modelo de manipulación centrado en la explotación espiritual.
♦ Compromiso – una búsqueda compartida de significado.
♦ Objetivos – relaciones entre motivos, significados.
♦ Antecedentes: las formas habituales del destinatario de afrontar la desorientación semántica y llenar el vacío semántico.
♦ Incentivo – actualización de los significados y valores existentes, impulsando la desestabilización semántica y la revalorización de los valores, imitación del proceso de búsqueda de significado.
La famosa frase de Vasisualiy Lokhankin "¿O tal vez hay una verdad casera en esto?" Está directamente relacionado con este tipo de manipulación.
Este tipo también incluye los casos de reclutamiento en sus filas, que son llevados a cabo por todo tipo de sectas religiosas. Se trata de organizaciones deliberadamente manipuladoras, porque hacen que la persona crea en su propia imperfección. Le inculcan desconfianza en su propia naturaleza, después de lo cual la persona comienza a sentir la necesidad de una guía externa para sí misma. Los fundadores de sectas, por regla general, persiguen objetivos egoístas de enriquecimiento personal y poder sobre las personas que han sucumbido a su influencia. A cambio, estos últimos obtienen una sensación de seguridad, confianza en su futuro y en la corrección del camino elegido.